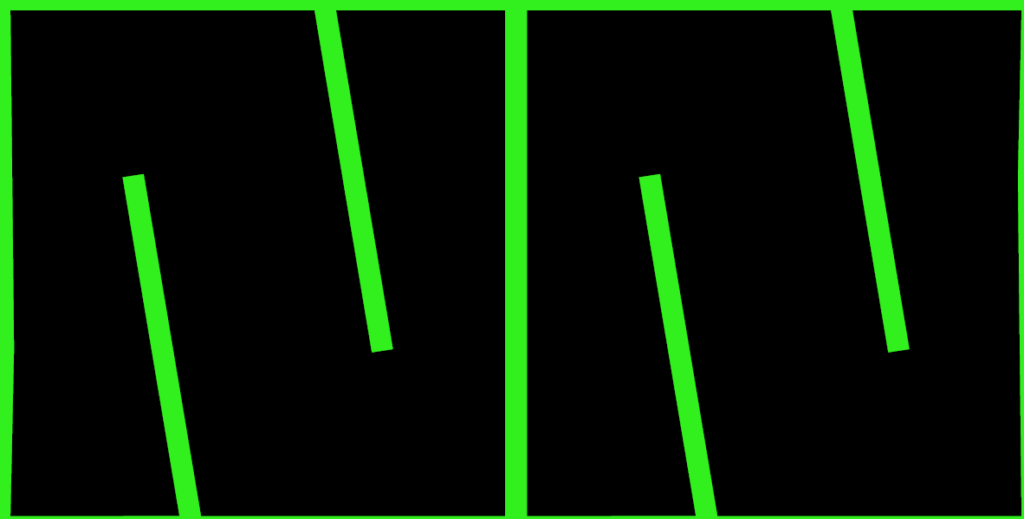Escribir sobre el proceso de escritura es como intentar ordenar el recuerdo de nuestros sueños. Sin embargo, puedo entender la curiosidad tras este tipo de pedidos: el intento de comprender lo inasible es una manera de alcanzar cierta tranquilidad, de decirnos que no estamos solos con nuestras dudas. Al final, cuando se trata de la mente humana, casi nada es anormal. Lo que tomamos como normal es, simplemente, la visibilidad de promedios más recurrentes. Compartiré, entonces, la normalidad particular de mi mente con la esperanza de que alguien le encuentre sentido a la suya.
Últimamente tiendo a pensar que mis novelas y relatos nacen de la intersección entre mis pre-ocupaciones y mis ganas de jugar para proce-sarlas. ¿No es jugando, acaso, como los niños empiezan a comprender el mundo? ¿Será que los escritores empleamos la literatura como el juguete más sofisticado para entender nuestros roles y el de nuestros prójimos? Caigo en la cuen-ta, por ejemplo, de que de niño me pasaba horas sobre el piso trasladando mis carritos de jugue-te por calles imaginarias, y que más de cuarenta años después —en mi novela Treinta kilómetros a la medianoche— hice lo mismo durante los me- ses que empleé en escribirla: estoy seguro de que, si hubieran conectado mi cerebro a un lec-tor de imágenes a mis ocho años tanto como a mis cincuenta mientras ejecutaba ambas tareas, las mismas zonas se habrían iluminado.
Pero volvamos a tratar de catalogar lo inasible. Usualmente empiezo a entusiasmarme con la escritura de una novela cuando se me ha formado la idea de un argumento. Lo he dicho ya varias veces, y David Foster Wallace se burlaría de mí por ello: cuando creo tener un argumento que tranquilamente podría ser el cintillo de una noticia en la televisión —¿el argumento de Moby Dick no lo sería?— es cuando sé que ya puedo sentarme a diagramar una estructura, una especie de tablero en el que puedo jugar a ser Dios.
El objetivo del juego aquí sería lograr que todos los personajes que se me ocurran y sus acciones contribuyan a que ese argumento sea creíble y memorable. Obviamente, es sumamente raro que este resultado se logre a cabalidad, aunque es sabido que la búsqueda de una perfección que jamás se alcanza ha sido la gran responsable de las más hermosas carreras autorales.
Curiosamente, es cuando el texto está publicado y ya se conocen diversas interpretaciones de sus lectores que el autor recién empieza a darse cuenta de que sus frustraciones, filias, preocupaciones y temores estaban presentes en la escritura de su obra. O, al menos, creo que así me ha ocurrido a mí.
¿Por qué en mi primera novela un personaje que se parecía mucho a mí era huérfano de padre, si yo no lo era entonces? Pasaron años hasta que me di cuenta de que mi conflictivo amor por mi padre y un sentido básico de moral me impedían convertirme en un parricida en la vida real, así que jugar a serlo fue una salida sensata.
¿Y por qué en mis últimas novelas los protagonistas han sido ancianos que viven sus últimos momentos sobre la Tierra? Ha tenido que transcurrir un buen tiempo para entender que despedirme de mi madre está siendo un proceso más largo de lo que pensaba.
Regresemos, ahora, a la manufactura. Sí, señor Javier Marías: podría decirse que soy más un escritor mapa que un escritor brújula. Quizá porque siempre me he sentido inseguro en este oficio, no puedo sentarme a escribir sin antes tener una guía, unas claras señales de tránsito en el camino. Soy un arquitecto que luego se convertirá en ingeniero: levantaré paredes y extenderé techos trenzados de palabras sobre lineamientos que ya he prefijado.
Para los escritores como yo, por lo tanto, el gran reto es crearle al lector la ilusión de que la historia que se va desarrollando ante sus ojos es un tejido que se va formando de manera natural, línea tras línea. Cierta vez, me topé con una foto de Fred Astaire flotando en el aire, vestido de frac, y me conmovió notar cómo sus dedos se extendían gráciles sin resistirse a la gravedad y su rostro sonreía sin demostrar esfuerzo. Eso es lo que tratamos de crear los ficcionadores: momentos, en apariencia espontáneos, que no denoten el planeamiento, los ensayos, esas torceduras de tobillo que se enmiendan con borrones.
Con el tiempo he llegado a darme cuenta de que esta forma de planificación me ahorra ansiedades diarias. Digamos que cada vez que me siento a escribir cada mañana tengo la ventaja de saber qué parte de mi estructura me toca llenar: la única preocupación que me queda es cómo hacerlo, pues el qué ya ha sido planificado.
La escritura del primer manuscrito me es tan in-cómoda como placentera. Ya que en sus perso-najes más logrados la literatura nos manifiesta la contradicción humana, convengamos en que parir el primer borrador pone en juego esa cua-lidad: los escritores nos ponemos nerviosos ante la tarea, y hasta vemos con buenos ojos la tenta-ción de postergarla, pero nos volvemos dichosos y hasta eufóricos cuando la acometemos. No ten-go afición por el mar, pero imagino que nos entra el temor de un surfista ante la ola enorme que se forma, y también la euforia que conlleva montar sobre ella.
Esta primera escritura, que en los escritores más dados al mapa que a la brújula implica construir densidad emotiva sobre lineamientos fríos, puede ser vista como el laborioso proceso de añadirle a un esqueleto inerte, mediante el correcto trenzado de las palabras, los tendones, músculos, arterias, la sangre, los humores y los olores que despertarán en los lectores la sensación de estar ante un organismo vivo.
Es aquí donde la anécdota se transforma en sentimientos: el capitán que persigue a una ballena por los mares del mundo se convierte en un tirano al que tememos y con quien también nos identificamos; deja de ser la caricatura de un cintillo de noticiero para convertirse en un agente de la fascinación.
Como ocurre con todo acto de creación artística, este acto de escritura involucra ingentes cantidades de estímulos recolectados a lo largo de la vida que son vehiculizados por la práctica del oficio. Este proceso con fin determinado contiene, en sí mismo, un área gris en la que una parte de nuestra conciencia sabe del trabajo que estamos realizando, mientras que otra fluye libre de nuestro entendimiento consciente.
Los músicos de jazz le llaman a este estado «estar en la zona». Yo mismo, cuando he leído algunos párrafos míos tras su publicación, he reconocido haberlos escrito bajo alguna forma de trance. Y ciertos críticos y colegas le añaden a este estado asociaciones superlativas cuando dicen que uno se encontraba en «estado de gracia».
Aprovecharé esta última observación para formular brevemente lo que todo aspirante a escritor de ficción debería tener en cuenta para afrontar con decencia el largo camino que le espera. Pido disculpas adelantadas por las obviedades.
Primero, debe observar mucho y, en lo posible, jugar a traducir mentalmente lo experimentado a palabras.
Segundo, debe leer buena literatura con una frecuencia que espante a sus amigos, pues solo así absorberá inadvertidamente las distintas técnicas que los escritores y escritoras han empleado a lo largo de los siglos, además de criar la humildad de reconocer que quizá no esté inventando la pólvora y la conciencia de intuir cuándo está repitiendo un lugar común.
Tercero, debe sentarse a ejercitar la escritura cada día, porque así como no hay músico, artista plástico o deportista que haya alcanzado la cúspide sin antes haber practicado la mar de horas, los escritores no se forjan solo porque simplemente lo deseen en su cabeza.
Y cuarto: ya que hace unas líneas comenté lo de habitar «la zona», un escritor debe estar dispuesto a mantener abiertos sus canales emocionales; nunca censurarse, jamás temer herirse a sí mismo ni a otros: la escritura debe ser ese espacio íntimo y sagrado en el que uno llega a ser lo más auténtico que puede aspirar a ser.
Cerraré estas reflexiones confesando que, así como escribir el primer manuscrito es para mí la instancia más problemática en mi proceso, su corrección es la más placentera. Es en este momento en el que uno se ilusiona, torpemente, con la posibilidad de la perfección. ¿A que no es bonita esa etapa en la que uno se deja vivir en-gañado? Uno pule y pule la vasija quitándole sus imperfecciones, y le añade a veces efectos in-esperados. Sentarse a corregir varias veces un texto es una prueba de respeto por uno mismo y, sobre todo, del respeto que se le tiene al lec-tor desconocido: ¿con qué cara miraría a otro ser humano si he pretendido robarle un tiempo que no volverá con una página que pude haber eliminado?
En este mundo que suponemos hiperinformado y en el que vivimos tan excesivamente ametrallados de palabras, si alguna contribución deben hacer los escritores contemporáneos es la de elegir muy bien las que aportarán.
Dicho esto, pido mil disculpas por las que no alcancé a arrancar de aquí.