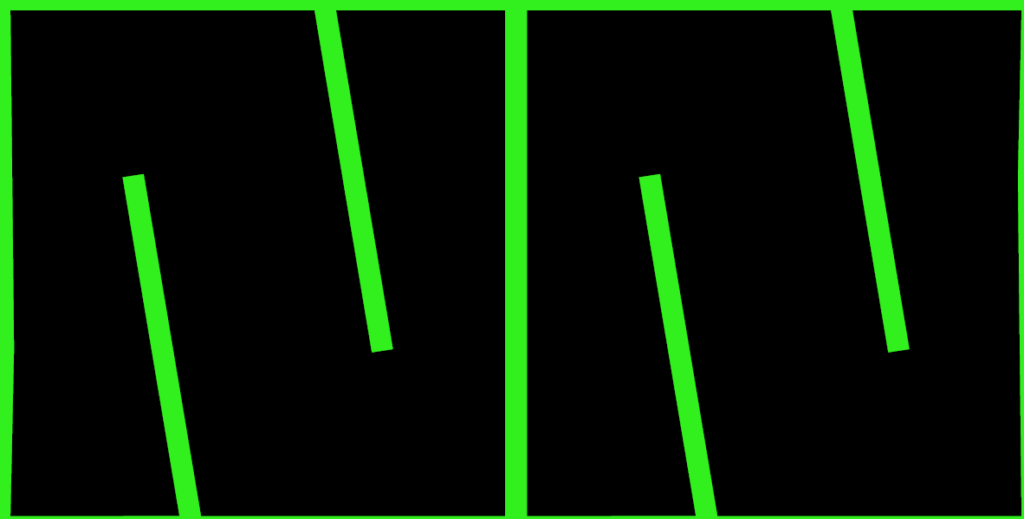«… y es que, mamá, yo te espero todos los días donde te vi por última vez. Cuando me juraste y requetejuraste que traerías todos los juguetes de Lima. Te esperaré por siempre. Feliz cumpleaños, mamita. Te quiero». Sentada en el escritorio repleto de papeles, empecé a revisar las comas, puntos y tildes que mamá siempre me reprochaba, cuando de pronto escuché la voz rasposa de mi papá vibrar por el pasadizo y llegar como un megáfono a mi cuarto.
—¡Paticita! —gritó.
—¡Dime, pa! —le dije sin mucho interés.
—¡Paticita! —repitió.
Seguía sin decirme qué necesitaba y empecé a perder la paciencia.
—¡Paticita! —tres veces más gritó mi nombre hasta que sintió mi enojo—. ¡Tráete un limoncito cortado! —se detuvo un segundo, como pensando en qué más necesitaba—. ¡Por favor!
Resignada, salí de mi cuarto y fui directo hacia la cocina. Me apuré: la carta para mamá aún necesitaba correcciones, y tenía que mandarla antes de que la oficina cerrara. Busqué por los cajones y metí mi mano entre los limones que teníamos; saqué unos cuantos y escogí el más claro, pues al resto se los comían los hongos. Tomé un cuchillo
y me detuve a pensar por cuál lado debía cortar el limón. Cuando decidí que no importaba, usé mis dedos para que no se moviera, acerqué el cuchillo y lo posé sobre el limón; intenté cortarlo, pero me pareció más una bola de billar.
Sentí el frío del cuchillo y le temí. Hice un poco de fuerza y
—¡Paticitaaaa!
—¡Carajo, papá!
—¡Paticitaaaa!
El limón cayó partido por la mitad. Poco le importó que una niña de doce años dijera tal grosería. «Está borracho», pensé. Solté el cuchillo y fui a la sala.
—¡Ya voy, ya voy!
Cuando llegué, lo vi de espaldas y escuché que tarareaba el coro de una canción que, años después, me (des)animaría a escribir esto. La mesa rebalsaba de limones secos, dos botellas de pisco, un vaso roto, fotos antiguas y un periódico que hacía las veces de trapo. Él estaba sentado en la silla de madera que usaba para pintar los techos de los vecinos.
—¡Gracias, hijita, te pasaste! —aunque no le respondí, se alegró de verme. Vi que su sonrisa era la de alguien que ocultaba sus penas, y vivía de tristeza y soledad.
—Ven, hijita, tómate un trago. —Ignoró mi edad, me acercó su vaso de pisco y me dijo que probara un poco. Me senté y no dudé en sorber lo que me alcanzó: «Es mi padre, ¿qué daño podría hacerme?». El resultado fue más gracioso de lo que puedo relatar: escupí todo y mi boca pareció una manguera sofocada por un pulgar que busca un chorro más potente.
—¡Tu camisa, papá, perdón! —me apresuré a decir, mientras él soltaba una risa languideciente, que empezó con unas fuertes carcajadas y continuó con unos pulmones que anunciaban su presencia en forma de tos vieja y áspera. Durante su risa, interrumpida por esa tos que adquirió hace muchos años, veía su rostro hincharse, el cuello de
su camisa no parecía soportar más. Al ver que no se detenía, me levanté y fui a darle unos palmotazos en la espalda, como el mundo me había enseñado. Uno, dos, tres golpes no fueron suficientes para calmar su cuerpo, que parecía rebotar. Luego de un rato, cuando pensé que se había calmado, sentí que su cuerpo temblaba a la vez que parecía encogerse. Lloraba, era la primera vez que lo hacía frente a mí.
Enrollé mi brazo en su apretado cuello. Lo miré a los ojos con una preocupación que hasta el día de hoy recuerdo. Le pregunté qué pasaba, que —por favor— me explicara; que si yo había hecho algo mal, lo iba a arreglar; que me disculpara, por favor. Se tapaba los ojos como si eso ocultara el dolor.
—No es nada, hijita, no pasa nada. Vete a tu cuarto, ya me ayudaste un montón con el limoncito.
Ignoré por completo lo que dijo y, mientras lo veía llorar, pensé: «¿Hice algo mal en el colegio? ¿Le habrán contado que le dije puta a la miss de inglés? ¿O quizás ayer me quedé mucho rato en la casa de mi amiga Rosita? No creo, nuestros papás se conocen. ¿Qué pasa?». Hasta entonces nunca había sentido miedo, y tampoco supe que el después sería peor.
—Discúlpame, hijita. Es que… —justo cuando parecía que iba a contarme lo que pasaba, otra oleada de llantos lo revolcó. Esa danza se repitió al menos cinco veces, en las que yo intentaba recuperar algo de información, pero su llanto se presentaba como un obstáculo para los dos. Tocaron la puerta—al parecer por tercera vez—, pero decidí que nada era más importante que estar con mi papá.
—Ve, abre la puerta, hijita, estoy bien —me dijo mientras soltaba una sonrisa y me miraba con los ojos hinchados de dolor.
—No, papá. No importa; ya vendrán de nuevo.
Cuando vio que me quedaría con él incluso si reventaban la puerta de una patada, se calmó. Por fin había pasado el llanto. Sacó el pañuelo que llevaba años en su bolsillo posterior y se limpió la cara. Comenzó a respirar.
—Paticita, creo que ya estás grandecita para que te cuente la verdad —sentí un punzón en el pecho: mi papá lo había dicho con tanta seriedad que pensé que el mundo se iba a partir a la mitad, y que esa grieta me separaría para siempre de él. Pensé también que, después de tantos meses de recibir la visita del enano dueño de la cuadra, por fin nos estaban botando de la casa que mi papá sufría mes a mes para pagar. «¡Ese enano de mierda!», decía mi papá después de cerrar la puerta. Contemplé la opción de que, una vez más, lo habrían estafado, como cuando trabajó toda la semana en una hacienda y le pagaron con almuerzo y pisco. En ese punto, imaginé que se trataría de dinero, trabajo, deudas, cualquier otra cosa que no significaría un desmoronamiento sentimental para mí. Fue peor.
—Paticita linda, quiero contarte sobre tu madre.
—¡Mi mami! —salté de la silla—. ¡Papá, tengo que salir corriendo! ¡Tengo que entregar mi carta a la oficina antes de que cierre!
Antes de que yo fuera a mi cuarto a recoger la carta, mi papá me sostuvo con fuerza del brazo y me dijo que esperara.
—Hijita —me dijo con autoridad.
—Papá, tengo que mandarla hoy para que llegue en cuatro días a Lima para su cumpleaños.
—Hijita, por favor. De eso te quiero hablar.
Me pareció raro: durante casi dos años, habíamos estado intercambiando correspondencia. Ella me contaba sobre su nuevo trabajo en Lima y cómo se paseaba por miles de galerías comprándome los mejores juguetes para enviármelos en mi cumpleaños o en Navidad. Los Días de la Madre, yo le escribía cartas enciclopédicas en las que le contaba sobre mi día, mis amigas, el chico que me gustaba, los libros que leía, las visitas del enano dueño de la cuadra, las palabrotas que aprendía de papá y cualquier cosa que considerara imperativo escribirle. Unas semanas antes de que le llevara a mi papá un limoncito cortado, ella me mandó una Barbie con miles de accesorios. «Mira lo que te mandó tu mamá» era una frase que le oía decir a mi papá casi todas las semanas.
La idea de que mi mamá hubiera fallecido no pasó por mi mente, pues nunca había experimentado el duelo hasta entonces. A mi pesar, ahora que sé lo que me contó mi padre y del impacto que tuvo en nosotros, creo que habría preferido escuchar una noticia trágica y fúnebre sobre mi madre.
—Paticita, escúchame bien. He fallado como padre y debo decirte la verdad —me dijo mientras se agarraba la frente: parecía listo para llorar de nuevo.
—¿Qué pasa, papá? —hice pucheros mientras mis ojos empezaban a derramar lágrimas de ahogo.
—Lo que pasa es que… —empezó a llorar, y yo también.
Nos abrazamos por largo rato, ambos llorando: yo sin entender nada de lo que pasaba y mi papá sin poder explicarlo. Trataba de consolarlo por algo de lo que ni yo misma estaba enterada, solo nos abrazábamos y sobábamos la espalda una y otra vez, como si eso me estuviera preparando para lo que vendría después.
—Tu mamá nunca se fue por trabajo —me dijo sin mirarme a los ojos. No dije nada, solo esperé a que continuara—. Durante muchos años, me maltrató e insultó por cómo soy.
—¿Por cómo eres? —dije, sin entender a lo que se refería.
—Unos años después de que naciste, la conocí mejor. Un día me dijo que me alistara para ir a un evento recontraimportante de su familia. Un cóctel, esos lugares donde el trago es gratis, pero te juzgan si te emborrachas. La cuestión es que, mientras nos alistábamos, tu mamá me miraba ansiosa, me decía que me quitara la camisa, que me probara otra, que la corbata no quedaba, que el saco no combinaba con nada, que esto, que el otro, miles de cosas. Fuimos al evento, todo muy elegante, puro colorado. Tu mamá me miraba a cada rato: si agarraba el vaso así o asá, si comía de un bocado o dos. Todo.
—¿Y yo dónde estaba? —interrumpí a mi papá.
—Te dejamos con una sobrina —asentí con la cabeza y dejé que continuara—. El problema es que empecé a picarme con el trago. Me sentía incómodo, nadie me hablaba, ni tu madre. Pensé que el trago me podría soltar la lengua para hablar con los colorados. Todo iba bien hasta que, tambaleándome, hice caer un florero que se partió a la mitad.
Justito a la mitad, ¿te imaginas?
—¿Y mamá se enojó? —le dije, pensando que no había sido tan grave.
—Algunas personas me miraron raro, como si hubiera matado a alguien. En realidad, sentí que toda la noche me miraban.
Seguía sin poder entender lo trágico del asunto.
—El problema, hijita, jamás fue el florero ni la fiesta esa.
—¿Entonces?
—Tu mamá comenzó a insultarme casi a diario. Cada que podía, me recordaba el desastre que hice en el cóctel, pero esa solo era una excusa: «¡Cholo, indio!, no sirves para nada. Me has dejado en completo ridículo». Yo no entendía, le pedía disculpas por todo y ella jamás aceptó ninguna. Luego de un tiempo, olvidó lo del cóctel, pero nunca más fui invitado a ningún evento que ella considerara importante.
«¡Eres un chuncho sin clase!», recuerdo que me dijo después de una cena navideña. Y así me trato durante muchos años. «¡Ese pisco es para cholos!»: hasta por lo que tomaba me jodía. ¿Qué se creía? ¿Que por ser blanquita podía tratarme así?
—No entiendo, papá, ¿por qué hacía eso? —dije con miedo.
—Mientras ibas creciendo, te pegaste más a mí. Comenzamos a ser muy unidos, y tu mamá también empezó a insultarte.
—¿Qué me decía, papá? ¡Por favor, dime! —empecé a desesperarme.
—No, hijita, eso ya no importa. Lo que quería decirte es que un día tu mamá tomó la decisión de irse. Dijo que no se merecía un esposo y una hija como nosotros. Todos estos años, fui yo quien te respondía las cartas y te mandaba juguetes. Te lo oculté todo este tiempo, pero hoy, a unos días de su cumpleaños, no puedo dejar de pensar en el daño que nos hizo.
Ese día lloramos juntos toda la tarde, sin decir una palabra. Entonces yo lloraba porque mi papá sufría, pero años después, cada que recibía un insulto por mi color de piel, lloraba porque sentía que era mi madre quien lo decía. Cada cierto tiempo, volvemos a la danza de llantos que vivimos esa tarde cuando me pidió un limoncito cortado.
Hace unas semanas, la vi con su nueva familia. Sostenía de la mano a dos niños mientras cruzaba la calle. Sentí que a ellos jamás los abandonaría.