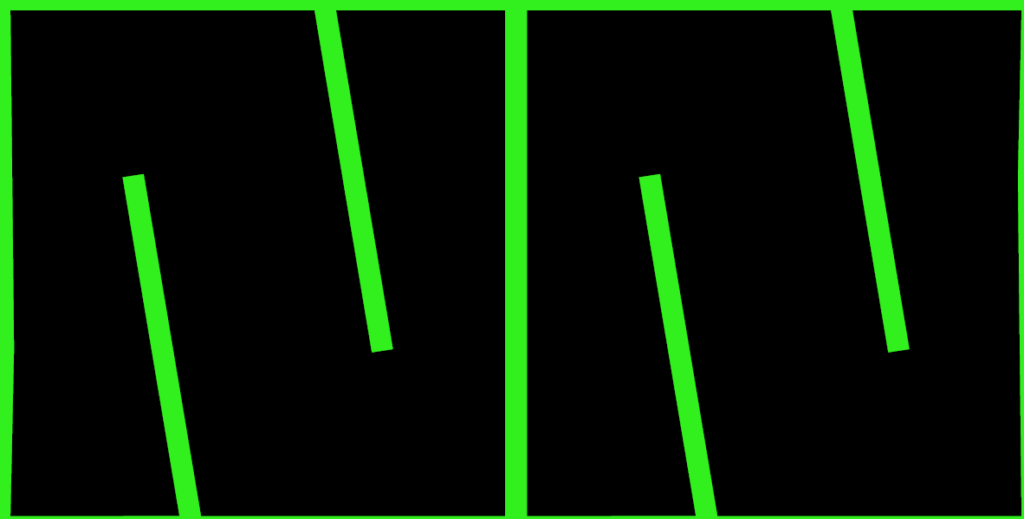Todos dicen que soy pequeña porque, cuando las palabras de los otros me duelen, bajo la cabeza y no digo nada. Creo que mi silencio les disgusta. «Deja de comportarte como una niña», me dicen. Como si hubiera algo de malo en tener la edad reducida o las manos pequeñas o la altura incompleta. Tal vez yo no sea tan grande como tú, pero por lo menos yo no digo cosas feas. Yo no aplasto a la gente con mi boca ni domino con la voz. Yo sí sé hablar con cariño.
«Laura, ya deja de comportarte como una niña. Madura, por favor», dicen mi mamá, mi profesora, mi padre. Pero, si no se puede ser una niña a los once años, entonces ¿cuándo se es una niña? Y está bien que sea niña cuando obedezco lo que me dicen o cuando no puedo salir de casa con mis amigas. Yo no entiendo el mundo de los grandes. Yo no entiendo por qué gritan tanto y se desesperan y pelean. Yo no entiendo. No entiendo. No entiendo y entonces me envían a mi habitación y cierro la puerta, como ahora. Me botan de la cocina y yo me escondo en mi cuarto porque ya no quiero escuchar tantos gritos.
En la cocina, mamá y papá están peleando. Se dicen cosas feas. Ella grita y él empieza a poner esa cara de sueño roto, de noche que da miedo, de furia a punto de rebalsar. Papá ya no va a aguantar y se va a poner a tirar las cosas en el suelo diciendo: «¡Ya basta!». Entonces, mamá dejará de gritar y se pondrá a llorar en silencio. Cerraron la puerta de la cocina. Me dijeron que fuera a mi cuarto.
Mis papis esperan que salga de la cocina y cierran la puerta como si, al hacerlo, su mundo rojo fuera a quedar separado de mí. Las puertas no cancelan el sonido. No cancelan la furia. No cancelan la tristeza. Las puertas no separan lo que yo sé. No separan mi pena o mi miedo, o la verdad que yo sé. Sí, yo lo sé. Yo lo sé: ellos se pelean por mi culpa.
Se pelean porque llegué tarde a casa y papá debía recogerme antes, pero se olvidó y me vine en bus con mis amigas del colegio. Se pelean porque siempre les complico las cosas y porque siempre necesitan dinero para mí; por eso papá tiene que trabajar tanto y se olvida de hacer cosas o ayudar en casa.
Se pelean porque siempre mantengo cansada a mamá con mis preguntas, mis tareas, mi ropa, mis cuadernos, mis ensayos después de la escuela, y ella no tiene tiempo para papá. Él le dirá de nuevo a mamá que nunca hay nadie en esta maldita casa y que él quisiera una familia que esté a su lado. Mamá llorará porque papá nunca se da cuenta de todo lo que ella hace por él y luego le gritará a papá. Pero yo sé que ella no quiere tanto a papito por estar siempre viéndome a mí. Yo lo sé. Es mi culpa. Siempre es mi culpa.
Afuera está lloviendo y, dentro de la cocina, también hay una tormenta. Prefiero la lluvia de afuera. Es más bonita. Es buena. Me calma con su sonido. Las gotas parecen hormigas de agua que corren hacia el suelo y se esconden en los puntos que dejan sobre el pavimento o el césped del patio. Me gusta la lluvia porque suena como el corazón de mi mami y de mi papi cuando me abrazan fuerte. Cuando los escucho, cuando su pecho late tan fuerte al contacto de mi cabeza y sé que me quieren; aunque los haga pelear, igual me quieren. Por eso me gusta la lluvia y odio las tormentas. Los rayos y truenos no me gustan. No me gustan los sonidos fuertes. Suenan como los gritos de la cocina. Yo me asusto.
Cuando hay truenos, corro a la cama de mamá y me escondo en sus brazos. Ella me dice que deje de ser una niña y que vaya a dormir a mi cuarto, pero yo no quiero. Yo no quiero dejar de ser una niña cuando algo me asusta. Yo quiero que papi me proteja y que ella me abrace. La tormenta sigue golpeando en la cocina. Yo miro por la ventana al patio. La lluvia sigue cayendo más rápido. Yo también quiero ser una hormiga de agua que se hunde en la tierra y busca en lo profundo un lugar más tibio donde habitar.
Abro la ventana más grande y, al ver todo tan enorme afuera, y yo tan pequeña adentro, tengo ganas de salir. De cruzarme por la ventana hacia el patio y mojarme las zapatillas. Quiero sentir la lluvia sobre mi cuerpo. Dejar que su sonido apague todo en este mundo. Dejo de pensar y lo hago. Voy a salir por mi ventana y me escaparé al patio.
La lluvia me moja delicadamente. Es bueno saber que el cielo también llora y que su llanto es suave cuando te toca; es frío, triste, pero me cubre con cariño; tiene pequeños brazos que se sostienen en mi cuerpo para no ir cayendo tanto al suelo. La lluvia me deja llena de puntos húmedos. Camino por el césped y mojo mis zapatos. Evito la ventana de la cocina que está al otro lado del patio. Sigo caminando hasta la cochera. La cochera conecta con el patio y con la calle. Abro la puerta de la cochera. Veo el carro sin moverse, seco, protegido, mientras yo estoy mojada. Salgo de la casa. Sé que mamá y papá se enfadarán conmigo, a ellos no les gusta que salga de la casa; pero no quiero ir muy lejos. Solo quiero estar afuera un rato, afuera de mi cuarto, afuera de la cocina, afuera de la casa donde la tormenta aún no acaba. No quiero escuchar ningún sonido, ninguna voz.
Me quedo unos segundos en la vereda frente a casa. Miro al cielo. Mi rostro se empapa del agua de la lluvia y tengo que cerrar los ojos. Escucho la lluvia que cae, los carros que a veces pasan, los charcos que explotan cuando las ruedas de los vehículos golpean su peso sobre el agua. Lo escucho todo. Unos perros están ladrando al final de la cuadra. Escucho sus ladridos. Yo los conozco. Son dos perros medianos que a veces son amistosos y a veces reniegan. Yo los he visto. Me llegan a la rodilla, y a veces son buenos y otras no quieren jugar. Abro los ojos y dejo que el agua que cae directamente sobre mi rostro se deslice con mayor velocidad al suelo mientras empiezo a enderezar la cabeza. Me pongo a caminar hacia adelante, quiero ver por qué los perros ladran. Llego a la esquina y el sonido insistente de los perros me comienza a molestar. Quiero también escaparme de esa tormenta. No tolero los ladridos. Sin embargo, la curiosidad hace que me acerque. Quiero saber qué está pasando. Necesito saber. Me acerco a los ladridos. Camino con miedo. Es como si estuviera cerca de la cocina de la casa. Mi corazón se achica y agranda. Algo dentro de mí no está bien. No quiero estar acá, pero necesito estar aquí. ¿Por qué están gritando? «¡Ya basta!», siento para mis adentros.
Veo a los perros que están ladrando sin parar a algo debajo del árbol frente a su patio. Me acerco más y lo veo. Es una pequeña cachorrita abandonada que duerme bajo la lluvia. Tiene aún los ojos cerrados. Debe ser muy bebita. Mi profesora me dijo que los perros bebitos no abren los ojos por varios días. Está ahí envuelta en su cuerpo formando algo que se parece a una bolita de pelo. No dice nada. No reacciona. Está quieta mientras los perros del vecino siguen ladrándole. ¿Quién la habrá abandonado ahí?, ¡pobre bebita! Yo la veo. Algo dentro de mí quiere llorar. Algo dentro de mí quiere ser como el cielo y caer en agua fría que se estrella sobre el suelo hasta dejar de existir. Yo también quiero ser como una nube que se rinde en tristeza al suelo. Mi corazón se estremece y al principio no sé qué hacer. ¡Pobre cachorrita! Está durmiendo y estos perros enojados la quieren despertar. La quieren botar de su casa. Pero si ella no les ha hecho nada, ¿por qué le están gritando?, ¿no se dan cuenta de que es muy bebita? Es muy chiquita y no puede aguantar sus gritos. La van a despertar y se va a asustar. Va a llorar mientras su corazón se seca por dentro. Es solo una bebita. ¿No ven que es más chiquita que yo?
Mi cuerpo se mueve solo. Voy corriendo hasta el árbol. Me paro entre los perros y la cachorrita y grito:
—¡Ya basta! ¡Cállense! Dejen de gritar. ¿No ven que es una niñita? Es una bebita.
Los perros se sorprenden ante mi presencia. Me miran y siguen ladrando un rato más. Yo les vuelvo a gritar.
—¡Ya basta! No sean malos. Váyanse a su casa. ¡Fuera, fuera! No sean malos.
Los perros me miran sorprendidos. Ya no ladran. No sé por qué, pero no puedo dejar de pensar en papá y mamá. Los perros, por fin, se van a su patio.
Yo me agacho y cojo a la cachorrita en mis manos. La acaricio. Ella se mueve un poco al contacto de mi calor. Es tan pequeña. Cabe dentro de mis manos completa. Es como una flor que se recoge del suelo tumbada por la lluvia, como una florcita. Sí, es un bonito nombre. Esta cachorrita se llamará Flor. Acaricio a mi Florcita. Es como un corazón chiquitito. La abrazo contra mi pecho y me pregunto si el sonido de mis latidos también la hará sentir querida. ¿Pensará también que el sonido de la lluvia es mi corazón?, ¿pensará que la quiero sin límites desde hoy hasta siempre?, ¿pensará que ya nadie más le va a gritar porque ahora me tiene a mí?
—Yo te cuidaré, Florcita. Yo te voy a querer bien—. Si se escondiera en mi habitación, ¿nadie la encontraría?
«No queremos animales en la casa», dijeron mamá y papá.
No importa. Ellos también saben querer. Verán que es pequeñita, que necesita de su protección y la querrán. La amarán. No le gritarán. Acaricio a mi Florcita mientras le digo:
—Ya tranquila, bebita, yo te cuidaré bien.
Camino de vuelta a casa, quiero correr, volar. El eco de mis pasos sobre el agua levanta un sonido en mi interior. La lluvia sigue cayendo, pero ahora más que nunca entiendo que el cielo es bueno y sabe acariciar con sus lágrimas. Camino a casa y en lo único que puedo pensar es en la tormenta de la cocina. No me importa. Aunque la tormenta siga, mientras mi corazón duerma como lo hace Florcita, todo estará bien. Miro a mi pequeñita y le digo que no es su culpa; que a veces los abuelitos pelean, pero que no es su culpa.
—No es tu culpa, pequeñita. A veces los grandes son extraños. No es culpa de tu mamita ni de tus abuelitos ni de los perritos: no es culpa de nadie. Es simplemente la vida que se viste de colores. A veces va de luto y a veces va blanca o amarilla, pero no es culpa de nadie.
Ya no importan los truenos que me dan miedo ni el frío de la voz de mis padres que me encierra en mi habitación. Ya no importa nada. Mis labios dejan una mariposa tatuada en la cabeza de Florcita mientras una vida se escapa al vuelo que alza unas alas. Mi cachorrita ya no se mueve. El frío llega con sorpresa a mis manos mientras voy entendiendo de a pocos que hay sueños tan dulces y pequeños que no merecen la pena ser despertados.
—Duerme, mi Florcita. Duerme…