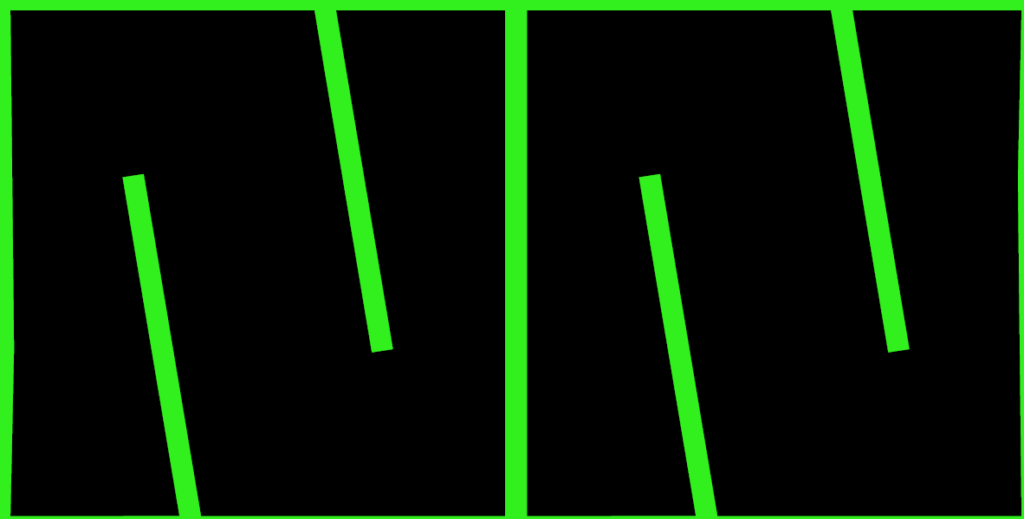«Que no nos oigas no significa que no hablemos. Que no nos hables no significa que no te escuchemos. Que no nos escribas no significa que no te leamos. Que no nos entiendas no significa que no nos dejemos entender… Que no gritemos no significa que no nos duela… Nos duele, sir Rupert Graye, ¡nos duele! Que no pidamos auxilio no significa que no disfrutemos vivir».
* * *
La sangre, seca en las juntas del suelo, despedía un aroma dulzón y ácido, como monedas olvidadas en una boca abierta demasiado tiempo; el aire, inmóvil, parecía masticado y devuelto por las paredes escamadas, que sudaban nicotina, humedad rancia y un vaho tibio que no era del clima, sino del encierro. La habitación, encajada entre ladrillos envejecidos de Camberwell, era poco más que un ataúd vertical: un colchón hundido, una lámpara sin pantalla, una taza astillada que aún sostenía restos de algo no identificable. En medio de la fracturación de un canto nueve veces multiplicado, ahí estaba, el docto sir Rupert Graye, un hombre cuyo nombre susurraba una grandeza cenicienta y tumbas sin marcar:
—Inútiles, viviendo vidas inútiles. Cada una de ellas. Debería ser un crimen que, con la pureza de un Shakespeare en una musa de fuego, no incendien las hojas en uno o siquiera dos libros. ¡Por eso las maté! No por ser criminal, sino por ser justiciero. Ninguna me contrarió; sabían que yo vine a liberarlas. No soy un asesino, no soy un asesino, no soy un asesino… Yo sé quiénes lo son y ahora… solo quiero ser heraldo, boca de su palabra.
En el hambre encarnada de su médula, ya había reclamado ocho vasos de inspiración divina, devorando sus envolturas mortales para consumir la esencia misma de su propósito. Las musas —que habían caído lejos de sus esferas celestiales tras haber reencarnado en carne frágil y oxidada— se hallaban dispersas en pistas de sangre, sesos, uñas, pelos… todo en el tapiz de su sala.
—A Clío, con polvo en el cabello y dedos manchados por archivos olvidados, la hallé cosiendo zapatos en el sótano de un zapatero en Londres, sus historias reducidas a simples remiendos de cuero. Euterpe, otrora maestra de la melodía, no tarareaba nota alguna, sus labios cerrados mientras cargaba cajas en el puerto. Thalía, que había arrancado risas desde las grietas del cielo, vendía sonrisas falsas y rosas marchitas en un callejón iluminado por luces titilantes de gas. Melpómene, reina de la tragedia, apilaba papeles como contadora de impuestos, en cada computado cálculo más sonoro que su agobio silente. Terpsícore, la bailarina, se arrodillaba rígidamente en una floristería, arreglando flores con dedos desprovistos de gracia. Erato, musa del amor, barría los pisos de un burdel donde el afecto se compraba y vendía, pero nunca nacía en el corazón. Los himnos de Polimnia estaban callados en las cámaras de una catedral, donde ahora pulía candelabros de bronce. Urania, cuyos astros habían danzado bajo su mirada, fregaba los suelos de un observatorio, negándose a levantar la vista hacia la bóveda vacía. Y ahora, en esta hora, mi sombra se alarga sobre esta pequeña habitación en el distrito de Camberwell, en Londres, donde Calíope está sentada: una matrona de las palabras reducida a un aborto mortal.
Ella, reina del verso épico, estaba postrada ante un papel tan inmaculado como la escarcha del amanecer. Su mano descansaba sobre la página, la pluma suspendida, pero inerte, como si el manantial de su verbo se hubiera coagulado. Un rostro de quietud alabastrina, labios sellados en algún lógico pacto conclusivo consigo misma. Su silencio tronaba más fuerte que las palabras que no podía conjurar.
—¡Blasfema!, como el resto de tus hermanas indignas. Deja llenar de propósito esas manos tartamudas. El verbo espera.
Rupert avanzó. El golpe despertó en su paso, silente, pero certero. Calíope no se inmutó; no resistió ni lloró. Sus ojos, apagados de su chispa creativa, siguieron sus movimientos sin profundidad. La levantó como quien alza una estatua, inerte y resignada.
—Siempre quise ser suyo, musas, pero siempre abandonado, siempre ignorado… ¡Nunca entendieron mi grandeza! Mis palabras eran rocas, eran pasto de suela, no alcanzaban el corazón del mundo.
Y cargó a la mujer por las calles nervudas de Londres hacia el carruaje que esperaba. Las estrellas parpadearon con un temblor de desdicha mientras cruzaban el Támesis, y pronto se dirigieron a su apartamento de piedra gris en Kensington.
—¡Mi templo!, ¡mi fortaleza!, donde crecí pidiendo prestado su oído. ¿Acaso recuerdan? Lo imploré una noche de ebriedad: que se extienda la nota de mis cuerdas vocales a la sorda Inglaterra.
Sir Rupert Graye afiló su cuchillo, su rostro impasible, mientras la ciudad murmuraba débilmente más allá de las ventanas empañadas por la niebla. El mundo exterior aún no había notado su gran desmoronamiento, el vacío que se extendía desde esta tumba de piedra gris donde las musas perecían y la chispa de la humanidad comenzaba su lenta e imperceptible decadencia. Se sentían los cambios.
—Los danzantes ya no cabalgan pasos; los poetas y cantantes ya no componen versos; ya no afinan notas, mejor están si están en silencio. La ciencia y la medicina se han vendido al mejor postor; ya no crean, ya no sanan, solo sedan, pues la historia ya no avanza, ya no enseña… Ya no inspiran, ¿por qué inspirar? A los que olvidaron cuestionar la belleza… Llegó mi hora. Llegó mi hora. Yo las cuestiono, las entierro, las devoro, las experimento… Las sano y les ofrezco mi templo.
En el lúgubre interior de la cocina, Rupert encendió el fuego, su silueta se reflejó en las paredes desnudas. Calíope, sentada en la silla más cercana, parecía más una figura tallada que una mujer viva. Sin ceremonia, Rupert la condujo a la mesa de madera. Ella no se movió ni emitió sonido alguno; su presencia era un vacío palpable. El cuchillo en las manos del sanguinario Graye brillaba bajo la luz tenue mientras lo hundía en la carne mortal que albergaba el último vestigio de la inspiración humana.
El acto fue brutal, rápido, de asaz precisión. Cada corte era un paso más hacia el desorden absoluto del mundo. La sangre formó cascadas oscuras que corrían por la madera y morían en el suelo. Rupert separó las partes con destreza, preparándolas con especias y hierbas que parecían insignificantes frente al significado de lo que estaba consumiendo.
Cuando el banquete comenzó, cada bocado era un arrebato de poder. Las palabras que Calíope nunca escribió parecían arder en su garganta, hospedadas en algún rincón de su mente que, hasta entonces, por un misterio privado, habían permanecido selladas en la lengua de su antigua dueña.
En cuanto a Rupert, la creatividad lo invadió como una cascada incontrolable, pero no de forma armoniosa; era un caos de imágenes, melodías y versos que… ¿Acumular sin orden?, como un río desbordado que arrasaba todo a…
Al tragar el último pedazo, Rupert sentir el peso de su triunfo y el vacío simultáneo propagar… más allá de su apartamento. En ese momento, todas las palabras del mundo…
¿Volverse suyas?
—Llegó… mi… ¿Hora? ¿Palabra? —decir y preguntarse Rupert.
Las manos de los escritores… temblaron sobre páginas en blanco, las canciones; silencios, pinturas sin color. Haber robado chispa que alimentar la imaginación de la humanidad, y ahora esa chispa ser solo suya.
«Primera persona del singular en el presente simple del verbo pensar», pensó el hombre.
Rupert se reclinar en su silla, con sonrisa apenas en sus labios ensangrentados. Haber conseguido lo que otra criatura no haber logrado: inspiración absoluta.
«Preposición: con, de función nexo subordinante; pronombre interrogativo: qué, de función núcleo de complemento directo; verbo infinitivo: empezar, de función núcleo verbal que actúa como predicado en una proposición subordinada; “¿con qué empezar?”».
Rupert poner en acto. Hurto de las musas. No saber por dónde empezar. Qué palabra decir primero. Perfecta. Qué ser perfecta. Piensa en canciones. Notas, arpegios, melodía. Intenta, pero no. Prefiere escribir. Va a su computador. Intentar escribir. Luego, para. Se mueve. Intentar bailar. Pensar: «Y si fuera más flexible. Y si no tuviera este cuerpo». Sería perfección. Cambia de idea. Ciencia. Pensar en ciencia. Qué lograr por la humanidad. Sale. Camina. Buscar universidad donde él trabajar. Imperial College de Londres.
«Lo tengo en la punta de la lengua, pero no hay palabra que exceda el lenguaje mismo en el acto estético», pensar Rupert.
Llega. Ve a todos sentados. Holgazanean. No hacen nada. Rupert habla. Cotidiano, solo cotidiano, para hablar de lo estético. Función referencial del lenguaje. Pregunta de cursos, carreras. Preguntar si entender. Función fática. Nadie entiende. Palabras caen vacías. Habla con colegas.
Historia. Perdidos en pizarrones. Mente en blanco. Intentan recordar clases. Rupert insiste. Nadie lo entiende. Nadie.
Rupert caminar por los pasillos. Ve estudiantes mirar sus cuadernos, páginas vacías. Algunos intentan escribir fórmulas, garabatos, pero los borran. Profesores leer libros sin comprensión. Mesas de laboratorio llenas de frascos cerrados, sin experimento alguno. Rupert observa. La ciencia parece detenida. Pregunta a un investigador qué intenta descubrir. Responde con preguntas. Rupert se ir.
Visitar teatro universitario. Actores en el escenario, parados. No recitan. Público sin aplaudir. Luego un conservatorio, arte. Pinturas inacabadas, lienzos en blanco. Artistas con pinceles detenidos en el aire. Rupert siente opresión. Camina por la ciudad. Tiendas con carteles mal escritos. Cafés sin música. Poetas sin versos. El mundo, mudo.
Se aburre. Decide usar conocimiento. Satisfacer gustos estéticos. Poesía. Escribe una palabra: por. No le gusta. Cambiar por un de. Tampoco. Escribir «Ausencia». Detiene. Pensar: «¿Qué es esto de palabras?» «¿Por qué no inventar mi propio lenguaje?». Intenta. Por dónde empezar. Forma, sintaxis, conjugación.
«¿Qué es una palabra?», se desmoronar, nada tener sentido.
Cambia idea. Novela. ¿Cómo empezar?: hombre, mujer, animal. Alien, universos parlantes, estrella caminante, diosas. Piensa. Horas pasan. Muchas horas. Ideas giran. Humanos apagados. En sillones. En pupitres. Escriben listas. Frases sueltas. Perdidos. Nada sucede. En la punta.
«Del lápiz».
Rupert explota por dentro. Olas creativas lo sacuden. Al final, en blanco. No vacío. Todo a la vez. No sabe dónde empezar. Comprende. Ser inspiración pura no basta. Se siente sobrepasado. Muerto. Deja de comer. Deja de beber. Cae al suelo.
«La comida no es perfecta, no está a la altura, un insulto… Mi lenguaje es un insulto, mi cerebro es un insulto».
El cuerpo de Rupert. Se arrastra al apartamento. Figura torcida, manos abiertas. Atrapar el aire que huir. Su piel, pálida como pergamino no escrito.
«No soy perfecto. Pero no soy un asesino, soy un… sustantivo, eufemismo poético para hombre herido que comete asesinato por miedo a ser olvidado».
Chispa. Gatillo. Comprende. ¡BANG! Silencio, roto. Madera cruje, peso, muerto. Ojos, abiertos. No ven. Último aliento. Todo. Arrebata. Devora. Dentro.
Las musas despertar. Desde cuerpo roto, bruma, luz, se escapan. Una tras otra, niebla, brillo, liberan. Van al mundo. Calíope, última. Sale lenta… pálida, polvo, sombra casi…
Casi como una sombra, pone los ojos en él. Cortante. Mira. Murmura algo roto e inaudible, con su aire vacío.
El mundo respira de nuevo y los escritores encuentran palabras.
—¿Qué es la belleza? —le pregunta Rupert a Calíope, pero la Castálida no responde. Se ha ido. —Yo lo tuve en la punta de la lengua… En la punta de…