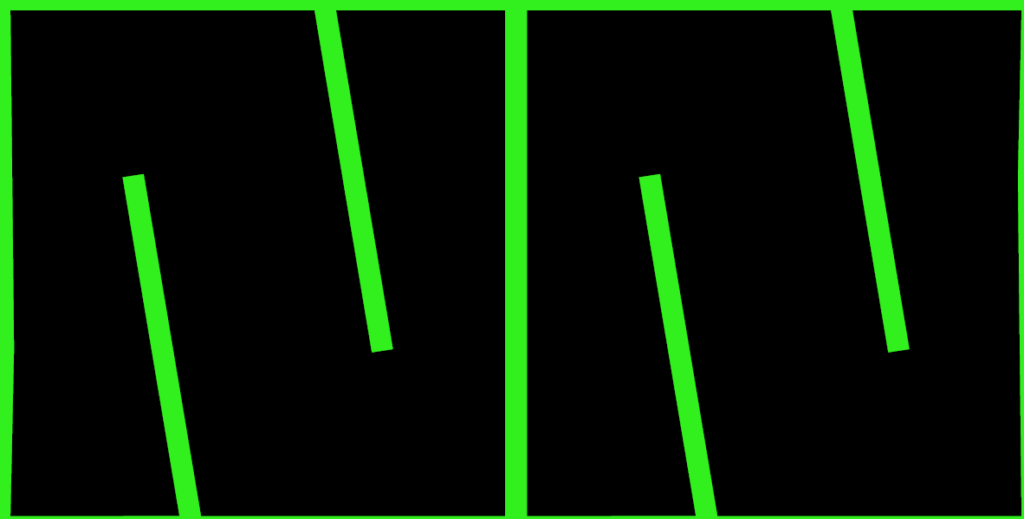Tamiko aprieta la pieza que tiene en la mano. Mira el rompecabezas y repasa, una vez más, los detalles del paisaje que tantas veces han armado juntas: una imagen del monte Fuji visto desde el sur, con la cumbre blanca sobre el cielo azul; una aldea de casas de techos naranja dispersas en su base junto a un enorme lago con cerezos en los bordes y —en la esquina inferior izquierda, sobre un pequeño recuadro— un haiku que evoca la energía de la naturaleza. Cierra los ojos y respira lentamente, como si pudiera capturar un poco del espíritu zen de la imagen. Entonces se da cuenta: el monte Fuji, en realidad, es un volcán activo. Y no puede evitar sentirse como una metáfora.
La única lámpara encendida alumbra a su abuela envuelta en un chal negro. Ella musita una melodía mientras dispersa lentamente las piezas sobre la mesa. Tamiko la mira de reojo, se acomoda en la silla y se pregunta si es el momento de hablar. La penumbra en la habitación se carga con el silencio entre ellas. Como si fueran territorios en un mapa, observan las partes, prueban los bordes, encajan las formas para darle sentido a la imagen del rompecabezas.
Tamiko permanece atenta, se contiene para no romper el ritual en que se había convertido este juego con el que siempre terminaba su visita. El pacto es completarlo juntas. La oculta y ansiada intención es ser la primera en encontrar la pieza final.
La fría noche asoma por la ventana y una tenue luz externa se trasluce por los pliegues de la cortina, mostrándolos como si fueran varas de bambú. Casi no habían hablado y ya estaban cerca de terminar. Los silencios entre ellas eran parte del ritual, y estos se hacían más largos a medida que las piezas se dejaban encontrar.
—Obaachan —dice de pronto Tamiko, animada por haber hallado la pieza que completaba un árbol del paisaje.
—Dime, niña —responde su abuela sin dejar de encajar una pieza con otra.
—¿Recuerdas aquellos mochi que preparaste para mi colegio?
—Sí, cuando tenías ocho años —dice la abuela—. Era su centenario, me parece —agrega levantando las cejas.
—Sí, hasta ahora todos los recuerdan. Te quedaron tan ricos —dice Tamiko, tratando de no perder el hilo.
—¡Creo que preparé muchos! —responde la abuela y sonríe.
Pese al apacible paisaje que está por completarse, Tamiko vuelve a sentir la angustia de ese sueño recurrente que la despertó en la mañana: ella está sumergida hasta la cintura en el agua de lluvia que inunda las calles. Carga a su abuela sobre la espalda y busca un lugar donde refugiarse. Siente los pies desnudos y el agua turbia. Es de noche y solo se distinguen destellos alrededor. Recuerda que su abuela repite: «A mi casa, a mi casa», mientras Tamiko tantea el camino opuesto para ponerse a salvo. De pronto, siente que el peso de su abuela aumenta hasta que no puede seguir sosteniéndola. La deja caer en el agua. Un sueño recurrente, un lugar inundado y el peso de su abuela instalados en su mundo interior.
Recordó cuando tuvo que huir de su casa paterna y buscar refugio en la de su abuela. Recordó todo el tiempo que había pasado y se sintió agotada. Venir todas las tardes a esta casa antigua se había convertido en un denso quehacer. Limpiar, ordenar, servir, por varias horas, según el humor de su abuela, quien aún estaba allí: enraizada y persistente como una deidad pétrea a la cual había que rendir sacrificios, y donde Tamiko era, a la vez, la única oferente y oficiante.
Al principio, todo era distinto. El reencuentro con su abuela fue inesperado y acogedor. Eran los tiempos en los que Tamiko quería desconectarse del mundo. Sentía que lo mejor era volver al calor del hogar y qué mejor que a esa casa en la que, poco a poco, se fue construyendo una cotidiana complicidad de rituales caseros, pasatiempos antiguos, en el regreso a la infancia y en la redención del tiempo perdido. Sentía que, en cada visita, había magia, y el que su presencia aún estuviera allí era consecuencia de aquella magia. Varias veces pensó en mudarse ahí, pero sintió que era un lugar que solo debía visitar, como quien va a un templo para orar, o como quien peregrina a un espacio sagrado para purificarse.
—Obaachan, recuerdas… —dice Tamiko.
—Necesito completar este lago —responde en seguida.
—Sí, solo quería… —insiste Tamiko.
—¿Quieres que me desvele? ¿O prefieres venir mañana temprano? —responde la abuela mirándola fijamente.
«Han pasado tres años», piensa Tamiko.
Lo que era un bálsamo aplicado en dosis diarias se había convertido en un hábito pernicioso, y el oasis de paz que había sido esa casa se transformó en un cautiverio por horas. Su abuela, aunque sabia y amorosa, también tenía sus propias heridas.
—Tu madre no viene a verme —decía a veces—. ¿Cuándo vendrás con ella? —reclamaba, y Tamiko no sabía qué responderle.
Pronto empezó a controlar sus tiempos, a dictar tareas e imponer reglas. El juego para cerrar la visita ahora era una tarea más. Aquella magia se volvió extraña y distante, cada vez con menos hechizo.
Tamiko también había cambiado. El tiempo le sirvió para entender su lugar. El mundo de afuera ya no le era tan hostil, fue descubriendo nuevas cosas por hacer y se fue reconectando. Era como el rompecabezas del paisaje zen. Le faltaba una pieza para resolverse y estar en paz. Era como ese sueño en que tomaba el camino opuesto para liberarse de un peso. Era esa casa, era su abuela. Era el momento de decir adiós.
—Obaachan —dice Tamiko mirándola fijamente.
Ella evita sus ojos. Sin responder, tantea las pocas piezas que quedan, tratando de volver a concentrarse en el rito de ordenar el caos.
—Obaachan —insiste, posando sus manos sobre la mesa—. Necesito que me escuches —añade temblorosa, temiendo la reacción de siempre.
La abuela suspira y le devuelve la mirada.
—Niña, ya sabes cómo es esto —responde, con una inusual ternura—. Cuando terminemos, podrás decirme todo lo que quieras —le dice, señalando al rompecabezas.
—Lo siento —responde Tamiko bajando los ojos. Piensa, de pronto, en cómo ha asumido todo esto con naturalidad y silencio. Quién si no ella. Su madre nunca lo supo. No lo hubiera entendido; tampoco lo habría soportado.
Tras un breve silencio, la última pieza del paisaje viaja a su destino. Como era de esperarse, la abuela es quien concluirá el juego. La última pieza, como Tamiko ya intuía, emerge furtiva del pliegue de una manga de la abuela, donde siempre la oculta. Las dos saben que ha llegado el momento. Pero justo antes de lo inminente, se oye un chasquido y la luz se apaga.
—¡Otra vez no, obaachan! —grita Tamiko con la voz quebrada y poniéndose de pie.
La oscuridad del ambiente y un escalofrío enmarcan la huida.
—Adiós, Obaachan —exclama Tamiko.
Ella no responde, como suele hacer.
De pronto, la luz regresó. Tamiko distinguió, en la densa claridad, las paredes ajadas y húmedas que la rodeaban, el piso quebradizo de las losas antiguas cuyos desniveles sabía de memoria. Antes de apagar la única lámpara encendida y salir de esa casa vacía, dio un profundo suspiro que se marcó en el aire y miró por última vez el rompecabezas con su pieza faltante.