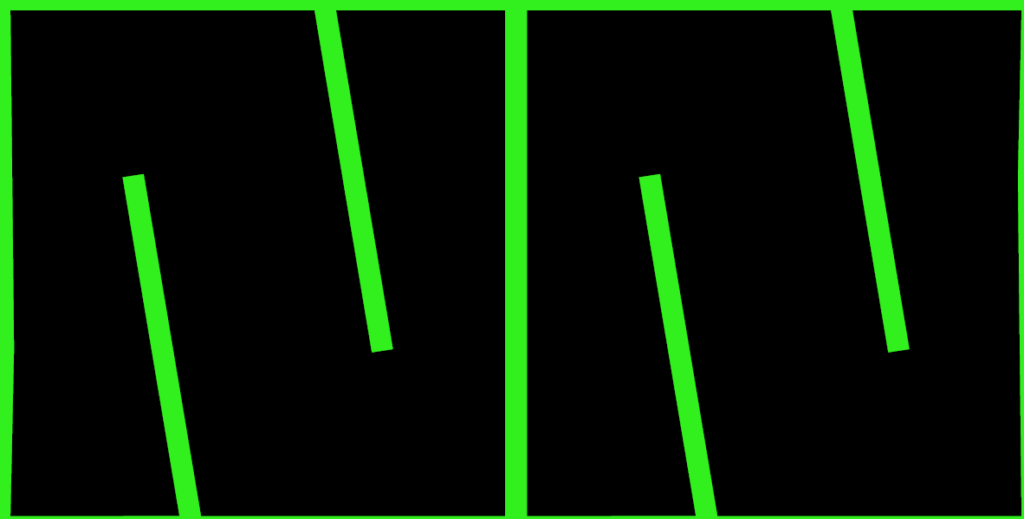Desde alguna casa vecina, llegaba el olor de un caldo. Caldo en verano. Hacía tanto calor que hasta dejaron las luces apagadas a pesar de que el tragaluz solo iluminaba la escalera, la entrada a la sala y el lavabo de la cocina. Quien hizo los planos de esa ratonera no tomó en cuenta la iluminación. «Ni las moscas», pensó Laly, agitando con fuerza el abanico de mimbre. Las moscas revoloteaban junto al foco; pequeñas, pero abundantes, atraídas por el clima caluroso.
—…Adiós, «padrino ’emipapá» —dijo la pequeña Bárbara y colgó el teléfono fijo debajo de la ventana.
En ese momento, Yusa ingresó con el cabello apelmazado alrededor del rostro trigueño. Llevaba un vaso recién sacado del refri, el humillo del frío se desprendía del vidrio y reptaba por sus dedos delgados.
—¿Qué dice el padrino José? —preguntó mientras se desplomaba sobre el sofá y vaciaba la mitad del vaso de un largo trago.
—La tía Mari se está poniendo gordísima. —Bárbara habló con la alegría que solo podían reflejar las niñas de nueve años. Laly se sentía vieja al oírla—. ¿No podemos visitarla antes de la fiesta?
Entre ambas familias se interponía media ciudad. Antes de comprar un auto, se interponía una caminata hasta el parque, pasar tres estaciones y luego tomar un taxi que solo los dejaría en la puerta del condominio. Era un camino muy largo, por lo que las llamadas telefónicas eran una opción más agradable y práctica. Ahora, bastaba solo una hora para llegar.
—Aún nos falta el regalo para el baby shower —dijo Yusa al sentarse en la mecedora nueva con dos agujas de tejer y un abriguito verde, de suave algodón, al que le faltaba solo una manga para estar terminado.
Bárbara prendió el televisor; con gesto perezoso, cambió de canales buscando algo de su interés. Agitó su mano para apartar una mosca que sobrevoló sobre el control.
—Ya van a ser las cinco, ponme Victoria —pidió Laly mientras iba a la cocina por un pedazo de budín.
—Esperaba que te olvidaras, abue —se quejó Bárbara, pero aun así colocó el canal.
Laly rió con fuerza. Abrió el horno, se dio la vuelta para recoger un cuchillo y reconoció dos moscas camufladas en el mármol moteado de la mesada. Las espantó al colocar la fuente encima.
—¿Alguien más quiere budín? —preguntó en voz alta.
Yusa pidió una porción pequeña, porque estaba a dieta. Laly cortó un pedazo promedio, consciente de que, al final, pediría tantos que podría completar uno grande. Únicamente tenían platitos de plástico pequeños, perfectos para postres. Cuando salió, en la mecedora solo estaban el abrigo y las agujas.
—¿Dónde está tu mamá? —preguntó Laly.
—Fue por botellas de agua para las moscas —dijo Bárbara, con una revista en el regazo.
—¿Es que no se van? —Laly tuvo que moverse ya que una mosca pequeña se acercó peligrosamente al budín.
Yusa ingresó. Con ella llegaron tres moscas más, una de ellas paseaba por la pechera de su vestido.
—Gracias —dijo, y dejó la botella al lado del televisor. La mosca se marchó con el movimiento.
Laly recordó que el vinagre de manzana también ahuyentaba a las moscas. «Qué horrible día, no suelen venir tantas», incluso escuchaba el susurrar de sus alas.
—Ya empezó —murmuró Bárbara.
A los pocos minutos, sonó el suave sonido del violín de la intro.
—Ponme al tanto —pidió Yusa, cuyo budín ya estaba en menos de la mitad—, no vi el último capítulo.
—Victoria se escapa al sur con su amante y…
—¿Es normal que su cabello esté tan feo? —interrumpió Bárbara.
—Es un peinado antiguo.
Ante la mueca de desagrado de la niña, Laly recordó cómo antes se consideraban de buen gusto los peinados de ondas al agua y redecillas. Bárbara prefería el cabello ondulado con cerquillo.
—Un lunar se mueve en la cara de ese señor —dijo con una risita.
Yusa lanzó una mirada asesina hacia la mosca en el televisor, gorda, negra y repugnante. Laly sonrió y terminó su budín.
—Sé buena, Bárbara, y lleva nuestros platos a la cocina.
—A mí sírveme otro pedacito.
—Mamá, estás a dieta.
Yusa hizo una mueca de culpabilidad que casi hizo reír a Laly… si el grito de Bárbara no les hubiera puesto los pelos de punta. Luego llegó el sonido de los platos al golpear el suelo. En ese instante, dejaron olvidado el televisor y corrieron a la cocina.
—¿Pero qué…!
Laly sintió una sacudida en el estómago. Yusa se llevó las manos a la boca como si hubiera sentido ganas de vomitar y Bárbara se abrazó a ella con los ojos abiertos de terror.
Una masa de alas y ojos oscuros, cuerpos rechonchos y negros. Una nauseabunda cantidad de moscas paseaba por el techo, cuyo color blanco apenas se notaba entre el enjambre de insectos. El ruido de sus alas mientras se movían entre ellas era suficiente para que el rostro de Laly empezara a picarle y surgiera un hormigueo en sus brazos desnudos.
—¡Qué asco! —gimió Yusa, viéndose enferma.
Moscas enormes, negras y de ojos escarlata. Laly se obligó a respirar, aunque quería gritar y esconderse en el baño hasta que esas sucias alimañas se fueran. El caramelo líquido de los dos platos ensució el suelo, pero no podía importarle menos.
—¡Rápido! ¡El matamoscas! —dijo a nadie en específico.
Con los nervios a flor de piel, caminó agachada hasta alcanzar el fregadero; debajo estaba el viejo matamoscas amarillo. Yusa sujetó el trapeador y Bárbara alzó la escoba. Yusa y Laly atacaron a las moscas mientras la niña se ponía de puntillas en su intento de golpear el techo. Cuando decenas de cadáveres aplastados cayeron sobre sus cabezas, Laly se sacudió horrorizada, muy consciente de la viscosidad de los restos. Al ver los fragmentos de un ala transparente en la palma de su mano, tras un rastro de líquido, se le revolvió el estómago y las arcadas le bloquearon la garganta. Yusa se sacudió con violencia y salió de la cocina. Laly notó la sangre en sus dedos y se acercó a ella, asustada.
—Intentó meterse en mi oreja —dijo, con la cara contorsionada por el asco.
La sangre era de un grano, ahora reventado. Yusa fue al baño a lavarse. «Y escapar un rato», pensó Laly. En otras circunstancias, le habría dicho que se lavara mejor el cabello, pero ahora solo se sentía estremecer y no dejaba de pensar en los restos de inmundicia que cayeron sobre su cabeza cana. El zumbido de las alas amenazaba con volverla loca.
—Diosito, ¿qué haremos? —Laly observó, impotente, el interior de la cocina.
Bárbara corrió a su cuarto y regresó con una rosada colonia infantil que, de alguna manera, esperaba que ahuyentara a las moscas. Yusa regresó con tres polos viejos, un abrigo, un pulóver y un polo de mangas muy largas.
—Deja eso acá, y pónganse esto en la cabeza —dijo al entregarles los polos, luego los abrigos—. Para que no nos caiga la cochinada en la piel.
Ajena por completo al calor, Laly desdobló los puños de su pulóver hasta cubrirse las manos, luego se colocó el polo sobre la cabeza para protegerse el cabello. El zumbido constante de las moscas la hizo estremecerse de asco.
Las tres ingresaron a la cocina aguantando la respiración. Yusa golpeó el techo con el trapeador donde la mancha mutable seguía retorciéndose. Los cadáveres volvieron a caer. Laly superó el asco e intercambió el matamoscas con Bárbara. Subió el cuello de su suéter hasta la boca e impactó las cerdas contra el techo. La pintura blanca quedó manchada de fluidos y sangre, con los restos de los insectos pegados.
No importaba la cantidad de insectos que mataran. Usaron periódicos, llegaron a golpear el techo con la ropa e incluso esparcieron el perfume de Bárbara. El aroma frutal y el olor de la muerte se mezcló en un hedor dulzón y nauseabundo que quemaba la nariz hasta los pulmones. Las moscas seguían regresando; por cada una que mataban, aparecían diez o doce más. Laly se cubrió los oídos y nariz; las sentía volar cerca de ella, se estremecía al escuchar sus alas zumbar cerca de su oído. Se asustó al ver a una en la barbilla de Bárbara, pero recordó que ella tenía un lunar.
—¡Vete! —ordenó, pero su voz quedó amortiguada por el cuello de la ropa. Se la bajó bruscamente—. ¡Bárbara, vete! ¡No te vayas a enfermar!
Laly se sintió un poco fastidiada cuando la niña se escabulló en un parpadeo, como si solo hubiera estado esperando el permiso para irse. Volvió a cubrirse con rapidez.
—Laly, encárgate un rato. —Los ojos llorosos de Yusa revelaban que estaba al borde del colapso.
Solo un asentimiento y ella también huyó, probablemente en dirección al baño. «Me dejaron sola», pensó Laly con amargura. Intentó respirar, pero se asfixiaba entre el asco y la suciedad. Sobre ella la observaban los ojos brillantes y rojos como la sangre, la misma que manchaba el techo por el que se paseaban sus cuerpos verde tornasol y las patitas delgadas cubiertas por asquerosos vellos. Yusa regresó, pero Laly ya no tenía fuerzas. Perdida. Aplastada. Asfixiada. En medio del pandemónium, se escuchó la puerta de la casa abrirse.
—¡Papá! —gritó Bárbara, casi como un sollozo, desde algún lugar de la casa.
«¿Tanto tiempo?», Beto no llegaba a casa antes de las seis y media. Pero ahí estaba. El hombre bajito las encontró luchando contra las moscas. Su rostro moreno palideció ante la repugnante escena. Laly lo observó con angustia, Yusa se alejó por un momento de la avalancha de insectos.
—Eso es mal agüero —exclamó Beto arrojando su mochila.
Le quitó a Laly la escoba y aporreó el techo con la suficiente fuerza para que la lámpara temblara. Laly observó los cuerpos caer entre los platos blancos en el escurridor, entre los vasos de vidrio. Respiró hondo y superó la sensación de vomitar.
De la sala, que parecía estar tan lejos, llegó el clamor del teléfono. Laly ladeó la cabeza levemente, pero sus fuerzas menguaron entre el miedo y el asco.
—¡Yo voy! —Yusa se marchó y contestó el teléfono.
Algo no estaba bien, Laly lo sabía mientras sujetaba el trapeador e ignoraba a Beto que le exigía descansar, que no debía esforzarse. Laly solo sabía que más tarde debería ver cómo quitar los fluidos de moscas muertas de su camisa de trabajo.
—¡Ayuda! —Bárbara irrumpió en la cocina, aterrada.
Laly de inmediato evocó la imagen de una muralla de moscas revoloteando en la sala, escabulléndose entre los adornos y paseando por el techo. En ese momento, escuchó un grito de dolor.
—¡Vamos, vamos! —Beto la acució para marcharse lo más rápido posible del lugar.
Laly se dejó llevar sin esfuerzo. Cuando llegaron, Yusa estaba en el sofá, llorando. Bárbara y Laly corrieron para traerle hielo y un vaso con agua. Pasaron casi diez minutos de consuelo para que su llanto se transformara en un sollozo. Ya eran las siete cuando logró recuperar la voz y explicó lo ocurrido.
Bárbara quedó petrificada, sus sueños se habían quebrado por completo. Laly, con las manos temblando, musitó que iría a poner a hervir agua.
—No, abue —dijo Beto, con los ojos brillantes—, no te esfuerces, yo iré. ¿Deseas una hierbaluisa o manzanilla?
Beto se fue a la cocina, pero regresó en menos de un segundo.
—Ya no hay moscas —anunció, con el labio temblando.
Yusa corrió y, en su precipitación, se golpeó la frente contra el marco de la puerta; no sollozó porque el dolor del corazón era mucho más agudo que el dolor físico. Laly se acercó ayudada por Bárbara. En efecto: de las asquerosas moscas, solo quedaba la suciedad en la pared; incluso los cadáveres desaparecieron. Los ojos de Laly pasaron por el suelo, hasta el lavabo y la secadora; se preguntó si habría sido una pesadilla.
—Mal agüero —masculló Beto. Luego se echó a llorar.
Se trató de una llamada de José: el parto de Mari se había adelantado y, a pesar de que corrieron al hospital, el bebé nació muerto.