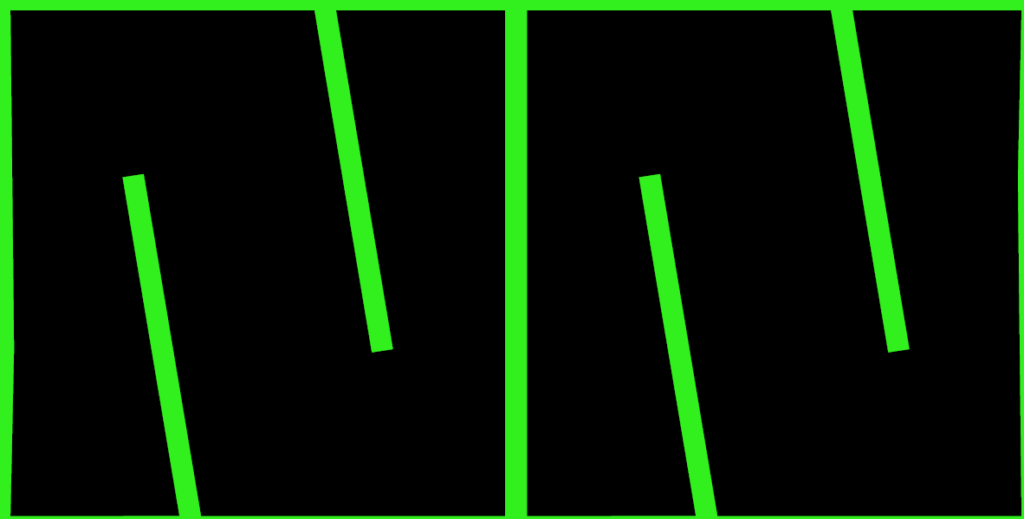Lo vimos descender desde la cumbre del apu Auquiato, en su raudo caballo, entre la polvareda y el ruido de las piedras. Desde aquí abajo, daba la impresión de que el cerro se nos venía furiosamente encima. Envuelto en una nube de polvo, lo vimos desmontar y colocar su ruano al amarradero mientras lo palpaba amorosamente. Tras acercarle una tinaja de agua, se dirigió enseguida hacia el centro del coso, donde ya lo aguardaba el Killaku, presto a la contienda. La concurrencia celebró con aplausos y gritos el arribo del maqta. Por fin estaban uno al frente del otro, sujetándose tenazmente con la mirada, como si estas se hallaran imantadas. El gentío se enardeció aún más, igual que en los días febriles de los carnavales.
Era el mediodía en las alturas de Pampamarca: el sol estaba en su punto, abrasando los sombreros y monteritas de las gentes. Pese al sofoco, ¿quién querría perderse el encuentro? Todos habían suspendido sus actividades matinales. Incluso habían bajado desde la lejana puna y hasta el curita se allegó para santificar el duelo. En fin, en la placita principal —donde reluce una majestuosa iglesia colonial y la efigie de Siscucha con su torillo dorado— no había ni un alma a la vista. Como en fechas sagradas del toreo, todo el mundo se había congregado en el ruedo.
Los dos vestían como manda la tradición: irisadas camisas de cuadros, cueros de zorro atados a la espalda, pantalones negros y sus chumpis, y sombreros y ojotas adornados por coloridos reatillos. Portaban, además, sobre el hombro, sus armas envainadas, prestas para la ejecución. Antes de la riña, don Tulio, doña Guillermina y mi persona —jueces de esta coyuntura— nos aprestamos hasta ellos para ornarlos con serpentinas y servirles chichita de jora en cuenco. Luego, les exhibimos el galardón: un imponente cayado —llamado también varayoc— para quien ganase el desafío, para aquel que demostrase su casta de mejor violinero.
—Volvemos a vernos las caras —inició el maqta Avelino, tras un largo careo.
—Aquí mismito, cumpa, donde te batí delante de todos —contestó el otro, altanero, mientras señalaba los alrededores con su cigarrillo.
—Te llevaste un arado y dos bueyes —continuó Avelino.
—Y también a la Valicha —añadió el Killaku, tras echarse una buena bocanada de humo en la cara de su contendor.
El maqta Avelino se contuvo de no arrojársele cual fiera embravecida. Un golpe certero a la quijada no habría resuelto el asunto. Su honor solo se limpiaba con esta justa musical. No echaría a perder su momento más esperado. Durante un año, se había esmerado en adiestrarse más en el sagrado arte del violín. Para ello se hubo internado en el lugar más inhóspito del Ande, allá donde cuesta vivir, donde crece la yareta y es perpetua la nieve; janca lo llaman o ‘dominio de los muertos’. Acaso fue a entrenarse con su difunto padre o quizá bajo la custodia de algún apu. Lo cierto es que no lo había matado la terrible helada y ahora estaba aquí, de pie, envuelto en un halo de cierto misterio y con un fulgor distinto en la mirada. Hubiéranos espantado su olor a condenado de no ser porque el cura nos rejuraba que aún estaba vivito.
—Ándale, tira de la cuerda de una vez —azuzó al Killaku.
Por las venas de ambos no corría sangre cualquiera, sangre ordinaria, sino de gran estirpe. Dicen que sus primeros antecedentes se asientan en el tiempo de los gamonales, cuando la indiada armaba para ellos grandes festejos a punta de violín. El Killaku, por ejemplo, es digno hijo de don Chema, gran animador violinero en los jolgorios y bailetes. Por otro lado, Avelino procede de don Roque, diestro también, pero para los responsos y las exequias, donde hacía que llorasen a cántaros aun los más indolentes. Cada quien había relucido con su arma de cuerda en ocasiones propicias: uno en las alegrías y el otro en las penas del pueblo de Pampamarca. Pero, eso sí, jamás hubo pleito alguno entre los mayores. Fueron sus descendientes los que se habían envuelto en un lío de faldas. En un acto público, no solo se apostaron el amor de la Valicha, sino también el honor de violinista, ese que —a fin de cuentas— iba a doler mucho más. Era el peso, sin duda, de llevar sobre el hombro el renombre de la familia.
No bien tensó las cerdas del arco, el Killaku echó a voz desnuda un canto en quechua. Luego, empezó a rasguear con furor —y al mismo tiempo con destreza— hasta dibujar un acorde vivaracho. Era un carnaval abanquino lo que brotaba de su caja musical. Dicho carnavalito se volvía aún más deleitoso en sus benditas manos. No miento si digo que nos removió a esas fechas de júbilo y tumulto. Así, pues, no hubo nadie que pudiera resistirse a acompañarlo con las palmas y luego los zapateos. El pillo había heredado el don de su padre o ¿acaso había apalabreado en secreto con el supay? Pues mire, usted, que, en un momento determinado de la melodía, dejamos de ser dueños de nuestra propia voluntad para someternos a la suya. El takiq nos puso a bailar a todos bajo el sol abrasador, y ya no comedidamente, sino con terrible euforia. Muy animados nos hallábamos, como atizados por la embriaguez. Hasta el cura se añadió a las rondas danzantes que se habían formado en las tribunas y en el mismo ruedo. Un grupo de hombres, tomados de la mano, contorneamos al tocante como si bailoteáramos alrededor de una unsha o árbol vestido. Solo Avelino permaneció impávido todo el rato. Ni un gesto esbozaba siquiera. Estaba allí semejando al patroncito Santiago en sus andas, fijo y mirándonos celebrar.
Al término de la presentación, los vítores le acudieron enseguida. La ovación fue larga y ruidosa para el Killaku. Incluso el gentío solicitaba otro cantar. Con esto, pues, la justa parecía ya resuelta, donde el rival no tenía más opción que el retiro. Ya en nuestros cabales, volvimos exhaustos, pero contentos, a nuestras ubicaciones iniciales. Es imperioso señalar, por cierto, que nosotros jamás le fuimos desleales al Avelino. Si le hemos seguido los compases al otro, fue por culpa de una fuerza extraña, ajena a nuestros ímpetus, surgida acaso por la emoción de la música. No hay otra explicación para lo acontecido.
Tras la tocata magistral, no faltó quien se acercara a mi persona para decirme: «Maestrito, usté que es escribiente debe contar esto» o «Estito merece quedar en los anales del pueblo». Yo, desde luego, así se los prometí. En cuanto al maqtillo, una mirada general se tendió de pronto hacia él. Empezamos a discurrir cómo carajos iba a competirle al Killaku, ¿con qué carta bajo la manga contaba? En verdad, urgía de algo más que una hazaña. Otra vez lo veríamos partir con el rostro desencajado y cabizbajo, como un apestado por la deshonra a su sangre.
Avelino también inició con una plegaria. Musitó —según dijeron los taytas— un runa simi muy antiguo, mientras miraba fervorosamente a los cuatro apus que rodean a nuestro pueblo santo: Auquiato, Wararani, Uchumpaire y Huasamarca. Tras afinar su arma, comenzole a arrancar armonías suaves, dulces, hondas… de esas que erizan la piel y que calan en el alma hasta sumir en el dolor. Con qué gracia tocaba; con qué blandura. Miraba al cielo como si siguiera alguna partitura invisible. Tenía la cara de estatua, pero su violín ya lloraba un huaino de camposanto. Vaya usted a creer que del júbilo previo pasamos de repente al gesto pálido. Empezamos, pues, a gimotear como niños, evocando, sin remedio, a quienes ya habían cruzado el umbral de la muerte. Era inevitable tamaño sufrimiento. Algunas mujercitas se tornaron instintivamente cerca de él para verter con sus vocecitas agudas un harawi lloroso. Sin embargo, no fue eso lo más extraño de todo. Lo maravilloso cundió a los pocos minutos. De eso, testigos somos tantos. Sucedió que el día comenzó a apagarse de la nada. Los cerros se pusieron grises y el viento arreció en esa tarde fogosa. El imponente sol languideció para ser opacado por un tropel de nubarrones que ya anunciaban lluvia y trueno. Sin más, tuvimos que salir corriendo de allí al resguardo de nuestras casas. Los gotones golpeaban como piedras sobre los tejados de arcilla y de calamina. Afuera, el barro había convertido las callejas en caminos intransitables, riachuelos.
Desde el ruedo aún nos llegaba el triste tañido del muchacho. Dicen que el Killaku no se movió de su lugar —a pesar de los tronidos—, que por respeto a su adversario y a su amor propio. Pero una vez que Avelino puntilló con el arco su último acorde, el Killaku asumió calladamente su derrota, sin ánimo de una revancha, marchándose y perdiéndose bajo el ávido chaparrón. Con el pasar de los minutos, todo fue recobrando su naturalidad. Los nimbos y la lluvia cedieron ante el sol, que otra vez quemaba a raudales. El gris de la espesa vegetación mudose al verde de nuevo. También, desapareció con inmediatez el fango de las calles. En fin, todos volvimos al redondel, en silencio, conmovidos por el maravilloso hecho.
Antes de que don Tulio pudiera decir algo, el jovenzuelo, con ese aire severo que lo definía, enfundó su arma filarmónica, tomó el excelso varayoc y cabalgó su ruano a toda prisa. Al parecer, regresaba a la cresta de la montaña donde se había refugiado todo este tiempo. Debido al pasmo general, olvidamos celebrarlo, aplaudir su proeza. Y es que el maqta, con su música, no solo había conseguido afligir a los hombres de Pampamarca, sino que además había hecho llorar a la naturaleza, a los mismísimos apus.