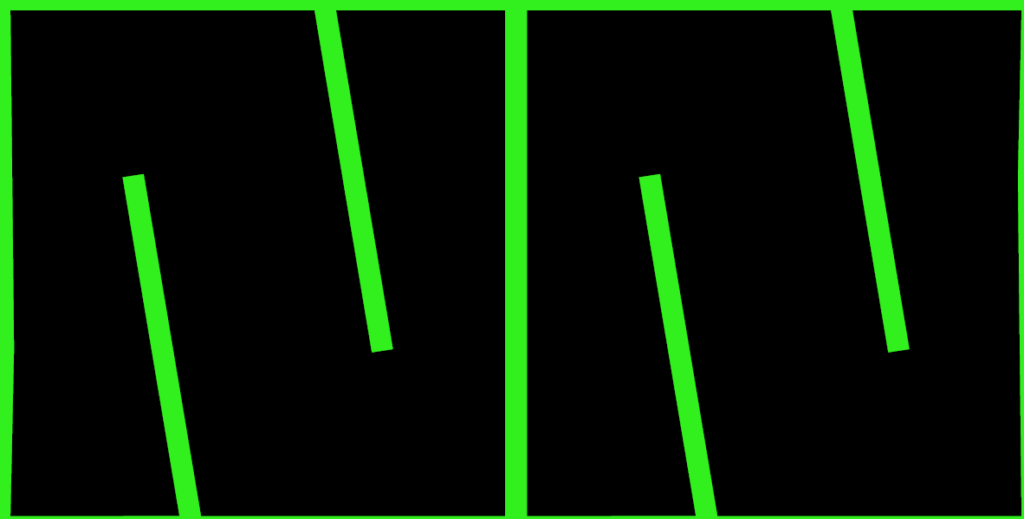Si hubiera tenido que graficar la vida que había llevado durante los últimos años —más exactamente, desde que cumplí ochenta y decidí apartarme de mi entorno social—, habría bastado con una fotografía mía aquella última tarde, antes de que mi mundo diera un vuelco sin retorno: estaba en mi sala, leyendo, tumbado en el mueble, con mis piernas estiradas y mis talones apoyados en una pequeña banca. Había preferido hundirme en la ficción, en aquel lugar donde, por más vívidas que parecieran las historias y reales los personajes, podía, en cualquier momento —si quería, si lo necesitaba, si no estaba a gusto—, desembarazarme de ellos, aplastarlos cerrando, de golpe y para siempre, el libro que tenía entre manos.
Y así estaba, imbuido en mi lectura, cuando de pronto, como si se tratara de un rayo, un olor azucarado se infiltró por mi nariz y avanzó a una velocidad imposible hasta reventar en mi cerebro como fuegos artificiales. Fue tan sísmica la impresión que solté el libro y aquella historia que iba cobrando vida en mi cabeza —una novela de caballería— se esfumó enseguida. Incluso mi sala, todo mi entorno físico inmediato, pareció disolverse. Y cuando el polvo de las ruinas se disipó, lo único que permaneció en pie fue la consistencia de aquel olor recién llegado. Advertí entonces, con una inexplicable claridad, que ese aroma —tan preciso, tan exacto— llegaba hasta mí desde mi más tierna infancia, como si alguien lo hubiera preservado todos esos años con el único objetivo de enrostrármelo, de hacerme recordar lo que me había costado tanto llegar a olvidar: que alguna vez existieron tiempos mejores y que estos no volverían.
Levanté los talones y —trabajosamente— me incorporé, mientras el libro terminaba de caer hasta el suelo. Me puse las pantuflas, me enrosqué la chalina en el cuello y cogí las llaves de la casa. Atravesé la pequeña sala, abrí la puerta de madera y di a la calle. Como pez enganchado por el anzuelo, me dejé llevar, casi arrastrar por el recuerdo. No existía la menor duda: alguien estaba preparando el inigualable dulce de leche de doña Dalma, mi abuela. Di tres, cuatro pasos más y el olor se esfumó. Me quedé de pie, estático, husmeando el aire, moviendo la cabeza y aspirando algo de aquí, un poco de allá, tratando de volver a capturar aquel aroma, aunque sea alguna reminiscencia de él. Sin embargo, todo fue inútil.
De regreso a mi sala, hundido en el mismo sofá, ya no pude retomar la lectura. Cerré los ojos y me vi corriendo con mis hermanos en la casa grande, en la casa de mi infancia. Estaba con mi pantalón corto, mi polo con cuello de camisa y mis zapatos de hule, angustiado porque el día ya empezaba a ceder, pero ilusionado a la vez porque bastaba respirar hondo para darse cuenta de que la abuela estaba preparando, otra vez, su imbatible dulce de leche. Entonces aparecía doña Dalma, flanqueada por las dos muchachas que, al mismo tiempo, la ayudaban y la cuidaban. Nosotros corríamos entonces más, para alejarnos de sus inminentes regaños y aprovechar más tiempo en el jardín. Y así andábamos hasta que mi abuela nos lanzaba la peor de las amenazas: —El último que entre se queda sin dulce.
Cuando abrí los ojos, comprendí que, contra cualquier pensamiento razonable, aquel postre de antaño —no uno similar, sino el mismo— se cocinaba a escasos metros de mi casa. Podría pensar entonces que —de alguna manera, por algún improbable azar— alguien había dado —sin saberlo, sin quererlo— con la mezcla, las proporciones y los ingredientes exactos. Yo, en cambio, sentía que el legado de mi abuela estaba al final de ese arco iris.
Al día siguiente, a la misma hora, abrí las ventanas y me senté a esperar. Con suerte, con mucha suerte quizá, aquel aroma volvería a colarse y podría —por fin, como sabueso otoñal— dar con su origen. No tuve suerte alguna ni ese día ni el siguiente. Y así, conforme avanzaba la semana, mi entusiasmo inicial se fue apagando. Sin embargo, una tarde, mientras me disponía a darle la oportunidad a otro libro, el aroma volvió a penetrar en mí. Esta vez parecía más intenso, más claro, como si tuviera más fuerza. Llegué a la esquina con el olor presente, crucé la pista y entonces lo volví a perder. Ya estaba lamentándome cuando reapareció y —otra vez— ensanchó mis pulmones. Di unos cuantos pasos y mi piel se erizó al identificar, por fin, la casa de donde provenía el aroma, donde estaba mi pasado. Me detuve frente a la puerta y, sin ningún plan previo, toqué. Una señora se asomó por la mirilla y me preguntó quién era, qué quería.
—Señora, perdone la molestia. Le parecerá una tontería, pero usted está haciendo dulce de leche, ¿no?
La mujer desapareció de la mirilla, luego abrió la puerta y se quedó mirándome con atención y, creo yo, hasta con cierta ternura, tal como si fuese un niño hambriento buscando comida. Podría decir que tenía aspecto de señora mayor, pero quizá se debía a la sencillez de su vestimenta y a su cabello plomizo. Cuando rompió el silencio, lo hizo para, sonriendo, invitarme a pasar. Apenas lo hice, el aroma me golpeó en el rostro.
—Siéntese —me dijo y me señaló un mueble. Había varias cajas de mudanza a medio abrir.
Regresó con una porción de dulce en un pequeño plato. Lo acercó a mí y lo tomé con las dos manos para no temblar, pero fue inevitable. Cogí la cucharita, la llené con una parte del dulce y, lentamente, la llevé hasta mi boca. Cerré los ojos y saboreé mi vieja niñez. Como lo imaginé, fue un momento de felicidad infinita, pero falsa, irreal, dolorosa, insoportable.
—Señor, ¿se encuentra bien? —me dijo la señora tomando mi brazo, y solo entonces advertí, con infinita vergüenza, que mis lágrimas brotaban.
—Le parecerá una tontería, pero este es el mismo dulce de leche que hacía mi abuela. Dígame, ¿usted ha oído hablar de doña Dalma Balmaceda? ¿Algún familiar suyo la habrá conocido alguna vez? ¿Le dice algo ese nombre?
—No, señor, para nada.
Terminé el resto en silencio y, enjugándome las lágrimas, le agradecí.
—¿Y la receta? ¿De dónde la sacó?
—¿La receta? Ya no recuerdo.
Me contó —sin que se lo pidiera— que acababa de adquirir esa pequeña casa, que su reciente condición de viuda la había llevado a lanzarse a la aventura de vivir sola. Tenía una hija:
—Es mi vivo retrato, pero vive en el interior del país.
Yo estaba más interesado en averiguar cómo era posible que esa mujer hubiera logrado preparar el dulce de mi abuela. Sin embargo, ella solo atinó a responsabilizar al puro azar, a la excusa boba de la coincidencia.
Antes de irme, me dijo que, si yo quería, podía regresar. La perspectiva de volver a salir de casa y enfrentarme a la calle no era nada alentadora. Pero cuando —algunos días después de haber vuelto a la normalidad— el aroma regresó, supe que no iba a poder seguir así. Tanto haber batallado para mantener a raya la melancolía, esa ilusión cruel que engaña y alegra el corazón unos segundos antes de volver a destrozarlo, para ahora retroceder y empaparme en ella. No era justo. Ya no quería recordar que la vida es lo que fue y no la sombra bajo la que ahora espero —no feliz, pero tranquilo— el final.
Volví a su casa y me recibió con gran entusiasmo, como si fuéramos amigos de años. Me volvió a invitar el dulce de mi abuela y, aunque me excusé un par de veces, fue tal su insistencia que no tuve más remedio que comerlo otra vez. El golpe fue tremendo. Otra vez el embuste del júbilo previo al infierno de la desilusión. Y, además de ello, las lágrimas que no podía controlar.
Escuché, con gran paciencia, la historia de su vida. De vez en cuando, cada vez que hacía una pausa entre un relato y otro, volvía a la carga con la relación entre el dulce que preparaba y mi abuela. Terminé por aceptar su versión: ella no recordaba en qué momento había aprendido o copiado —o, quizá, hasta moldeado— la receta hasta que terminó fijada en su memoria. La noche llegó y me invitó a retirarme.
—No vaya a creer que quiero que se vaya, pero es lo mejor. Yo soy una mujer sola y, si lo ven salir más tarde, la gente va a empezar a decir cosas. Usted me entiende, ¿verdad?
Y, claro, yo la entendía bastante bien. Sin embargo, le pedí quedarme unos minutos más. Fui al baño, saqué la navaja que había llevado y respiré muy hondo antes de salir. Cuando la vi sentada en la sala, pensé por un momento en que no iba a poder hacerlo. Sin embargo, entendí que mis acciones eran perfectamente excusables. Al final, no era culpa de nadie: ni de ella ni mía, ni siquiera de mi abuela, sino —si hay que señalar a alguien— del destino, del azar, de la sigilosa y traicionera casualidad. Aquella que me había hecho abrir un baúl que pensé hundido sin remedio en el fondo del mar. Aquella que me obligaba a fisgonear una existencia que ya no podía vivir.
Pasó un mes entero y, aunque no puedo negar que sentí una opresión en el pecho los primeros días, con el tiempo el sentimiento se fue diluyendo hasta no ser más que un mal recuerdo, uno más que había que enviar a la tierra del olvido. Había vuelto a entregarme a la lectura y había retomado la novela de caballería que, involuntariamente, tuve que interrumpir. En ese momento, el aroma del dulce de mi abuela volvió a colarse por mi ventana. Esta vez, el libro no se me cayó, sino que fui yo quien lo lanzó contra la pared. Pateé la banca donde reposaban mis pies y salí de casa murmurando todo tipo de maledicencias. Cuando llegué a mi destino, comprobé, sin mayor sorpresa, que el olor provenía de ahí. Toqué la puerta con fuerza, sin siquiera tratar de disimular mi indignación. La puerta se abrió y una señora joven, muy parecida a la viuda, me miró con curiosidad.
—Señora, perdone la pregunta —le dije, lo más calmado posible—, vivo por aquí, pero se me quedó la llave adentro. ¿Usted me prestaría su baño, por favor?