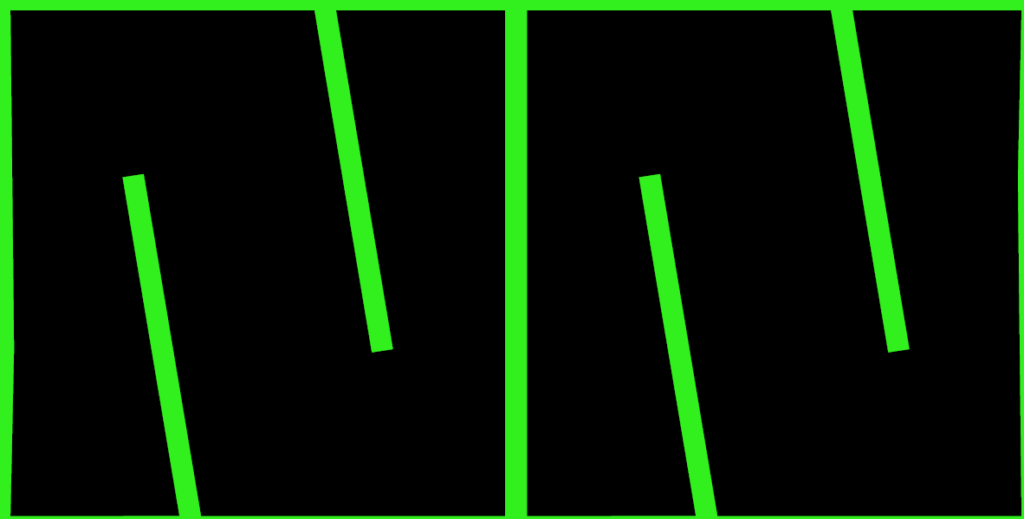Uno a uno puse mis peluches y muñecos en fila sobre la mesa. Me daba pena escoger porque todos eran mis favoritos. Intenté negociar, pero mamá dijo que las maletas eran para ropa y que solo podíamos llevar un juguete yo y uno mi hermano.
Iríamos a pasar Navidad a la casa de mi abuela en Ayaviri y habían prometido llevarme a ver a las ovejas. Yo estaba obsesionada con conocerlas. Siempre había escuchado a mi papá hablar de la propiedad y de cómo mis abuelos criaban ahí a sus ovejas. Las imaginaba blancas, suaves y esponjosas como el peluche que escogí.
Un día antes de viajar, mi papá vomitó encerrado en el baño. Dijeron que era por las piedras que tenía en la vesícula y me dio miedo que se me metieran piedras a mí también.
En el terminal de buses, mamá me dio caramelos de limón y metió varias bolsas de plástico en mis bolsillos porque yo solía marearme en los carros. Viajamos toda la noche y luego cambiamos de bus. Solo vomité una vez. Nos bajamos en la plaza de Juliaca y mi papá se fue a buscar un teléfono público para avisarle a mi tío que ya podía venir a recogernos. Mi mamá cargaba a mi hermanito y yo cuidaba las maletas. No podíamos sentarnos en las bancas porque había llovido y todo estaba mojado.
Cuando mi tío llegó, pensé que estaba disfrazado de vaquero por las botas y el sombrero. Lucía muy distinto de cómo se veía cuando nos visitaba en Lima, con sus camisas floreadas.
—¿Qué ha pasado? ¿Has dejado tu panza en Lima? —le dijo a mi papá mientras lo abrazaba.
Las dos horas en la camioneta las sentí más largas que las veinte que pasamos en los buses. El carro olía raro, no estaba segura a qué y me sentía incómoda con tanta ropa.
—Mira, ahí estudió tu papá, ahí aprendió a manejar bici, en esa casa vivía su primera enamorada —me decía mi tío mientras manejaba. Yo solo quería ver a las ovejas.
Al bajar de la camioneta, sentí el aire frío y seco pegarme en la cara. Quise hablar y vi salir humo blanco de mi boca. Mi abuela apareció, yo corrí a abrazarla y ella, al verme, dijo —¡Crespita había sido!
El cuarto que nos dieron, el antiguo cuarto de papá, quedaba en el segundo piso. Para llegar, tenía que escalar los enormes peldaños de las escaleras que me dejaban con el corazón latiendo a todo volumen y un zumbido en la cabeza.
—Ya te vas a aclimatar —me dijo mi abuela. Pero esa misma tarde me llevaron a la posta para que me pusieran oxígeno. El doctor dijo que todavía no podían llevarme a ver a las ovejas; me dio una CocaCola y le colocó una inyección a mi papá para sus piedras.
La casa de mi abuela era grande. Tenía dos patios: uno de piedritas y otro de cemento donde se estacionaba la camioneta y estaban las escaleras. A mí me gustaba jugar en el de piedritas. Ese patio estaba rodeado de muchas puertas. La primera era la salacomedor, que tenía las paredes color jade y el piso de madera crujiente. Casi no había adornos, pero en una de las paredes estaba una foto grande de mi abuelo en blanco y negro y, alrededor, los diplomas y títulos de mi papá y de mis otros cinco tíos. La segunda puerta era el cuarto de mi abuela, que siempre estaba ordenado. Ahí estaba el único televisor de la casa. Mi abuela puso un banquito frente a la tele para mí.
La tercera puerta era la cocina. El único lugar de la casa al que a mí no me gustaba entrar. La primera vez que entré a esa cocina, reconocí el olor que ya había sentido en la camioneta y luego vi los cadáveres: carne de oveja durmiendo sobre la repisa; lana asomándose de costales en las esquinas; huesos, tripas y cueros colgando de pitas esperando secarse para convertirse en charqui. Había restos de ovejas por todos lados. Lo peor fue verlos en mi plato. Todos los días, mi abuela preparaba un plato en base a una parte de la oveja: costillas fritas, lengua en guiso, zarza de patitas, chicharrón de tripas y caldo de cabeza.
¡De cabeza! Con ojos y orejas. Yo quería ver ovejas vivas, no comérmelas.
Mi papá tampoco podía comer cordero porque sus piedras se molestaban. Así que mi mamá le hacía caldito y a mí me freía papas con la esperanza de que, al agregarlas a mi plato, me animara a probarlo. Pero yo solo tenía sed, me gustaba el mate de hierbas que hacía mi abuela. Lo malo era que después tenía que desvestir la mitad de mi cuerpo y sentarme en el wáter heladito para orinar. Aprendí a decir alalau cuando tenía mucho frío y cada que lo hacía todos se reían.
En Ayaviri, los días comenzaban temprano y la noche llegaba muy rápido. Me gustaba jugar al hielo y fuego saltando de la sombra al solcito. Mis manos siempre estaban congeladas y mojarse era un castigo. Mi mamá intentaba domar mis rulos en dos colitas, lo que resultaba difícil sin agua. El resultado: dos pompones esponjosos, uno a cada lado de mi cabeza.
La mañana de Navidad, mi abuela dejó botellas llenas de agua en el patio de piedritas. Cuando el sol calentó el patio, trajo un banquito, un lavador, soltó su larga trenza y lavó su cabello con el agua de las botellas. Se dio cuenta de que la estaba mirando, me hizo una mueca juguetona y me dijo que quería mostrarme algo. Con un cepillo, desenredó su pelo hasta esponjarlo. Era la primera vez que la veía sin su trenza ¡Ella también tenía rulos!
El mejor regalo de Navidad fue que me dijeran que al día siguiente iríamos a ver a las ovejas. Casi no pude dormir de la emoción. Mi mamá nos envolvió en varias capas de ropa y mi hermano ni se despertó. Mi tío vino tempranito en la camioneta y nos fuimos sin tomar desayuno para que no me marease.
Estacionamos en casa de los compadres de mi tío, donde nos invitaron mate de coca y un pan con queso, que no comí. No me di cuenta en qué momento mi papá comenzó
a ponerse verde. La noche anterior no pudo resistirse a cenar kankacho y ahora sus piedras estaban molestas. Mi mamá quería regresar, él no quiso. Mi tío lo ayudó a subir a un caballo, y en el otro subieron a mi mamá y a mi hermanito. —Nosotras seguiremos a pie —me dijo mi abuela mientras me tomaba de la mano.
Cada vez había menos casas. Era como caminar en medio de los paisajes que me habían enseñado a dibujar, solo que el pasto era amarillo en lugar de verde y los cerros parecían dinosaurios dormidos. Me metí al barro un par de veces y también pisé caca de vaca. Mi abuela se reía y me decía que ya estábamos cerca.
Llegué a la propiedad de la mano de mi abuela. —Es mi nieta —les decía a los pastores que la saludaban; les hablaba en quechua y ellos le sonreían. Fuimos directo a la zona donde estaban las ovejas y sus crías, un espacio cercado por muros de piedra apenas más altos que yo. Eran como cincuenta corderitos, muchos más de los que yo creía encontrar. Me quedé parada en un rincón viendo cómo mi abuela revisaba uno por uno a sus animales. Tomó al más chiquito en sus brazos, lo arrulló como a un bebé y lo acercó a mí.
—Wawita es —me dijo para animarme a tocarlo. Al tacto era suave, pero no como lo había imaginado. Nos quedamos toda la mañana ahí. Me negué a cambiarme de zapatos cuando mi mamá me dijo; tampoco quise comer ni tomar agua. Quería aprovechar cada minuto con mis ovejas. Mi tío apareció con una cámara. —Carga una — me dijo. Miré a mi abuela, ella sonrió y se hizo a un lado para no salir en la foto. Levanté a una de las pequeñas y sonreí a la cámara. Ahí, en medio de todas las ovejas, a mi tío se le ocurrió llamarme «cabeza de cordero» por los pompones en mi cabeza.
Me puse a llorar cuando me dijeron que nos teníamos que ir. Mi papá me explicó que no podíamos llevarnos una oveja a Lima porque a ellas les gustaba el frío. Me prometió que volveríamos todos los años, me agarró la mano y me aguanté de preguntarle por qué su mano quemaba.
Esa misma noche, ya estábamos en la casa de Ayaviri. Al día siguiente, se llevaron a mi papá a Juliaca para que le sacasen las piedras. Yo pedí quedarme con mi abuela.
Cuando nos quedamos solas, prendió una velita frente a la imagen de la Virgen de Alta Gracia que tenía en su cuarto y me pareció que estaba llorando, pero no tenía lágrimas. — Vamos a comer —me dijo. Entramos a la cocina y me sirvió té de hierbas que tomé mientras ella preparaba un guiso de carne de cordero. Mi abuela cuidaba tanto a sus ovejas que, después de morir, ellas le agradecían con su carne y su lana.
Cuando mi abuela vio que terminé todo lo que me sirvió, se puso contenta.
—Ya te aclimataste —me dijo.