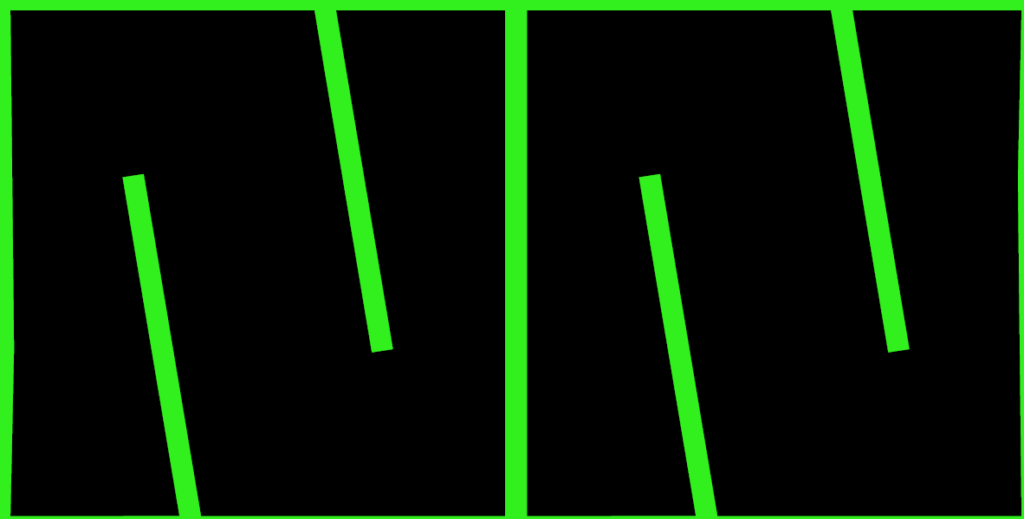Es la noche de Halloween y la calle lo sabe. Cientos de carros inundan las avenidas de entrada al distrito de Barranco, conocido por sus bares, discotecas y demás lugares para pasar una noche loca. Pero si eres como yo, un simple repartidor de Rappi que trata de acumular horas extra en una de las noches más ocupadas del año, entonces tu idea de noche loca es seguir el mapa de la app hasta un callejón con nombre de prócer para recoger un pedido. Me jode tener que chambear ahora, no lo voy a negar. Siempre me gustó mucho Halloween. De niño, me fascinaba la idea de que es la única noche del año en la que el velo entre los mundos se hace más delgado, cuando los espíritus pueden deambular por la Tierra, y los humanos debemos disfrazarnos para camuflarnos entre ellos y evitar ser atrapados. De grande, dejé de creer en huevadas y me entregué al exceso, descontrol y libertad de las fiestas de disfraces, pero la juerga no se paga sola y toca hacerse cargo de uno mismo. Para no perder el espíritu del Día de los Espíritus, llevo puesta una máscara de calavera bajo el casco; una guadaña de cartón y papel aluminio pegada a la caja de delivery completa el atuendo, que provoca risas en los pasajeros de los taxis durante las luces rojas.
Zigzagueo con la moto entre los carros detenidos en la avenida, con un coro de cláxones e insultos que acompaña cada movimiento, con más cuidado que nunca porque la calle está llena de peatones borrachos sin miedo a la muerte. Esquivo a una pareja de vampiros para voltear por una pequeña callecita, izquierda, derecha, izquierda, derecha; las calles de un solo sentido de este distrito a menudo obligan a realizar este juego de cintura para cruzar una manzana. Desemboco en una calle larga, angosta y oscura, rodeada de casonas viejas de adobe, de esas que se mantienen en pie por pura necedad; no sé si están abandonadas o si simplemente sus inquilinos se encuentran durmiendo, ya que no se ve una sola luz en ninguna ventana. Son las tres de la mañana, después de todo, tres y siete segundos, para ser exactos.
—La hora del diablo —solía decir mi abuelita para asustarnos a mí y mis hermanos y así evitar que saliéramos de nuestros cuartos en la noche—. Que nunca los agarre las tres de la mañana fuera de su cama: esa es la hora en la que sale el diablo a pasear y recolectar almas.
Siempre me causó mucha gracia la imagen del diablo deambulando por la noche, recogiendo almas como quien recoge conchitas en la playa. ¿El diablo recogerá esas almas para su propia colección? ¿O será un delivery de almas, no tan diferente de mi trabajo?
La aplicación indica que mi destino se encuentra cien metros a la izquierda. En una esquina, una puerta de metal abierta de par en par deja salir la única luz que ilumina la calle. Al acercarme, puedo leer el cartel de neón sobre la puerta: Broaster Monster. El restaurante, si se lo puede llamar así, consiste en una sala angosta con cuatro mesas de metal vacías y un mostrador al fondo; un par de guirnaldas de murciélagos adornan las paredes que alguna vez fueron blancas, hasta conocer el persistente humo de aceite refrito y puchos que cuelga en el aire, tan denso como la neblina del malecón. Sobre el mostrador, una pizarra de tiza anuncia los especiales de la noche: Hamburguesa Horrorífica, Milanesa Maléfica, Salchipapa Satánica, Broaster de Bruja. Quién hubiera adivinado que las mejores ofertas de Halloween se encontraban en un huarique vacío en una calle remota, donde ni siquiera llegan de casualidad los borrachos. Leo el menú por segunda vez, buscando cuál será el plato responsable del potente olor a huevo duro que emana del local.
Una vibración en mi mano me recuerda para qué estoy aquí: para recoger dos porciones de Salchipapa Satánica con gaseosa y extra ají. Me acerco al mostrador esperando encontrar la clásica bolsa de delivery lista para recoger, pero al asomarme solo veo las freidoras desatendidas en las que borbotea aceite caliente.
—¿Hola?
Nadie contesta.
—¿Hola? ¿Quién trabaja aquí?
Subo la voz, de repente hay alguien al fondo que no me ha oído entrar.
—¡¿Hola?! ¡Vengo a recoger un pedido de Rappi!
Solo recibo un silencio aplastante como respuesta.
Doy media vuelta y, de pronto, me percato del hombre sentado en una mesa. ¿Estaba ahí cuando llegué? Es pálido como un papel y delgado como un palo; parece alto, a juzgar por las piernas impresionantemente largas que no caben bajo la mesa, lo que lo obliga a sentarse con las rodillas chocando con los codos de unos brazos igualmente largos y huesudos. Debe de ser extranjero. Se encorva sobre un enorme plato de pollo broaster y devora una presa con regocijo animal, relamiendo unos dedos largos, blancos y puntiagudos.
—Hola, ¿sabes quién atiende acá?
El hombre parece no darse cuenta de mi presencia, tan enfrascado está en la tarea de engullir su plato. Mi abuelita me enseñó que es de mala educación mirar fijamente a un extraño, más aún si está comiendo, pero no puedo evitar quedarme pegado, fascinado por la tenacidad con la que despedaza la carne sin desperdiciar un solo bocado. Deja caer los huesos, limpios hasta el tuétano, en un pequeño platito de loza que se encuentra peligrosamente al borde de la mesa. Al terminar su presa, solo toma otra y repite el proceso sin levantar la mirada.
—¿Qué quieres?
Casi se me sale el corazón al escuchar una voz rasposa en mi nuca. El susto no se me pasa al voltear y verle la cara, ya que frente a mí se encuentra un hombre corpulento con un grotesco maquillaje de zombie y ropa zarrapastrosa, llena de sospechosas manchas rojas. «Es Halloween —me repito a mí mismo en un intento por bajar mi presión a la normalidad—, es Halloween y la gente lo toma como excusa para disfrazarse y asustar a los desprevenidos».
—Buenas, vengo a recoger un pedido —me sorprende lo temblorosa que se oye mi voz.
El zombie me observa fijamente sin moverse, como si intentara descifrarme. Recuerdo que aún tengo puesta la máscara de calavera y, por un segundo, considero quitármela, pero todos mis instintos me gritan que no lo haga. Contra toda lógica, siento que esta delgada capa de plástico me protege de esos ojos penetrantes. Nerviosamente, le muestro la pantalla de Rappi con la confirmación del pedido, desesperado por desviar su mirada de mí y terminar esta interacción lo más pronto posible.
—A ver —el zombie extiende su mano y yo le entrego mi celular. Observa la pantalla en silencio por un largo rato, innecesariamente largo para un pedido tan simple. Quiero decirle que me devuelva mi celular, pero no me sale la voz—. Ya sale —contesta finalmente, dándose media vuelta.
De un compartimiento de la cocina saca una larga tira de salchichas rojas, que procede a cortar en rodajas con un machete de tamaño más acorde para una excursión por la selva que para picar ingredientes.
Debería irme. Maldigo el momento en el que tomé el pedido que me trajo a este lugar. Quién sabe si este es siquiera un restaurante real, a juzgar por las cuestionables técnicas de cocina que estoy presenciando. Debería cancelar e irme, pero no puedo moverme. Un fuerte magnetismo mantiene mis pies inmóviles sobre el linóleo y mis ojos fijos en el arremeter rítmico del cuchillo sobre la carne. Con cada golpe, se tensan todos los músculos de mi cuerpo. Siento que algo líquido corre por detrás de la máscara de plástico, y no sé si es sudor o lágrimas.
El zombie tira las rodajas de salchicha al aceite hirviendo y remueve otra freidora para servir unas presas de pollo broaster imposiblemente grandes en un plato sucio. Lleva el plato al hombre de la mesa, quien no se inmuta con su presencia; simplemente continúa aniquilando presa tras presa, desgarrando el crujiente empanizado con sus afilados dientes. No debe de estar bien cocido por dentro, porque un líquido rojizo —imposible de ignorar por el contraste con su piel pálida— empieza a chorrear por su barbilla. Por más que lo intente, no puedo desviar la mirada de este repulsivo banquete. Observo, por un largo rato, cómo la pila de huesos crece en una precaria torre, pero la cantidad en el plato no disminuye. Lo veo sacar minuciosamente la carne pegada a un hueso que no parece pertenecer a un pollo, a juzgar por su tamaño. ¿Es eso… una vértebra?
—Tu pedido —la voz rasposa del zombie vuelve a provocarme un vuelco en el corazón.
Sostiene en su mano una bolsa de plástico negra que emana un intenso olor a fritura junto con algo más. ¿Huevo podrido? ¿Me está dando un pedido con comida podrida? A estas alturas, no me importa; solo quiero huir de este lugar. Recibo la bolsa con manos temblorosas. Apenas la toco, me invade una inexplicable —pero absoluta— certeza de que no entregar este pedido a tiempo me costará la vida. Intento mantener la compostura lo suficiente como para caminar —no correr— hasta mi moto; ojos clavados en el suelo para evitar ver al hombre de la mesa otra vez.
Guardo la bolsa en la caja de delivery y busco mi celular para poner la dirección de entrega. ¿El zombie me devolvió el celular? Meto mi mano al bolsillo y lo encuentro ahí; la pantalla de descanso indica que son las tres y siete segundos. Un escalofrío recorre mi cuerpo. Ansioso por largarme de aquí, enciendo la moto y fijo la ruta más rápida a mi destino. Mientras retrocedo, levanto la mirada hacia el restaurante por un segundo, lo suficiente como para ver un cráneo caer en el platito de los huesos.
El pedido de Broaster Monster está en camino.