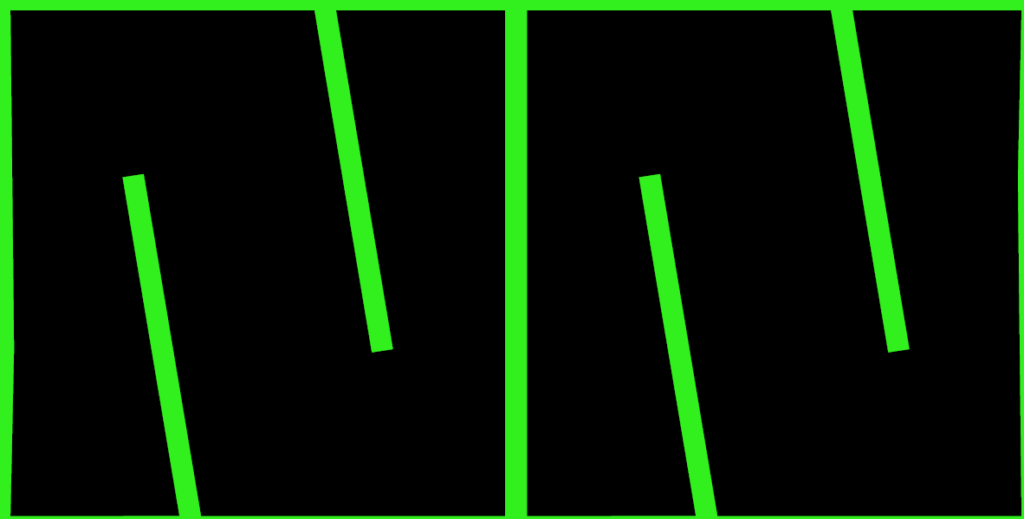1. Saudade. Del ár. säwdâ, negro. Oscuridad, tiniebla, aciago. Angina, síncope, deceso. Depresión, manía, trastorno. Seísmo, convulsión, sobresalto. Pirexia, dolor, incendio. Edema, cicatriz, pericardio. Duda, sospecha, recelo. Desvelo, morriña, fracaso. Vudú, suicidio, conato. Arritmia, eccehomo, luto. Trauma, ictus, tránsito. Duelo, isquemia, obituario. Agonía, transfixión, calvario. Hipótesis por comprobar: Ella.
2. Hemos quedado en hablar en una cafetería no muy lejana de la universidad. No en el bar-cafetería de nuestro primer encuentro. Eso sería como enviar un dibujito de corazón rojo. Y encender la esperanza. Ya creo haber explicado mi teoría. Llego cinco minutos antes. Y pasan diez, trece minutos. Y claro que no llega. Y claro que detesto esperar. Pero ya lo presentía. Libérrima, se mueve más allá del tiempo.
7. Hubo otra razón por la que no pude dormir bien. Traté de buscar una respuesta lógica a su partida de casa y a su súbito deseo de volvernos a ver. Y lo primero que se me vino a la mente fue un bebé. Solo un embarazo no deseado podía, cronológicamente, encajar en el caos. Ella vendría, tomaría asiento, me miraría y se acariciaría el vientre. El feto se mueve, diría sin pronunciar palabra. Cuestión de tiempos.
15. No la he descrito hasta ahora porque me parece una falta de respeto. Un sacrilegio. El uso de las palabras nunca sería suficiente para enmarcar su anatomía. Ni a ella, encarnación de la segunda ley de la termodinámica. Los sistemas evolucionan siempre hacia un estado más caótico, pero nunca a otro más ordenado, o sea. A ella, belleza entrópica, amalgama de trazas gaseosas y ternura telúrica, no la describiré.
16. Un día me ofrendó uno de sus poemas. Me extendió un post-it, como pidiéndome mi opinión. Lo recibí. Una sonrisa se siluetó en su rostro trigonal. Le dije que, no siendo mi campo, no podía valorar la calidad literaria. Pero igual me permití un consejo: «Saca este vocablo de todos tus poemas», le dije sin ambages, tachando la palabra amor. Y, mientras sus ojos se agitaban con temblor, ella dejó de sonreír.
17. No quise ser cruel. Fue mi modo de protegerla. Hay críticos literarios que podrían acabar con su carrera. Sin que la hubiese siquiera empezado. Construyen sus altares sobre los sueños muertos de poetas novatos. Suelen condenarlos en juicios sumarios, sin abogados. Bastaría un adjetivo para etiquetar un trabajo: cursi. Trillado. Débil. Escribir amor no es políticamente correcto. Se prefiere placer. O sexo.
34. «¿Y si lo dejamos todo?», me preguntó desde la cama. Recuerdo la pregunta porque mi cuerpo estaba al lado del suyo, pero todo lo demás estaba en otra parte, como siempre, a años luz de distancia. Lustros. Claro, luego uno va uniendo las piezas y cae en la cuenta de que Aristóteles también disparataba. Que Pasteur le refutó con razón aquella conjetura de la generación espontánea. Nada surge de la nada.
35. Dejarlo todo. Pero ¿qué entendía ella por «todo»? ¿Debíamos irnos, iniciar de cero, comprar una casa en la selva, cultivar orquídeas, vivir de trueque, fundar una ONG, morir mártires de la Amazonía a manos de sicarios de petroleras o por las flechas de algún indígena indignado? ¿Anunciar a todo el mundo el mensaje de paz, economía sostenible y energía renovable? ¿Dar entrevistas en taparrabos?
44. La universidad me educó a lo Supertramp. Para ser sensato, lógico, responsable, práctico. Dependiente, clínico, intelectual, cínico. El magisterio desconfía de radicales, liberales, fanáticos, criminales. La carrera te exige hacerte aceptable, respetable, presentable, vegetal. Mientras tanto, la humanidad hiberna. Y, contra toda lógica, solo los idiotas, con sus espasmos, sus gritos y sus muecas, la podrían despertar.
49. A veces digo la verdad. A veces miento. Entro en la definición de hombre, según parece. Pero, a veces, también me engaño a mí mismo. Con lo cual, se me hace difícil saber cuándo soy veraz o cuándo miento. Ella era el filtro que le faltaba a mi conciencia. A ella no le podía mentir, intimidado por su limpieza. ¿De dónde había venido? ¿De qué mundo? Sabía poco de ella. Me había esforzado muy poco en conocerla.
51. Pero lo más triste no es que haya conocido poco de su pasado. Al fin y al cabo, no soy historiador. Lo que me desgarra es que tampoco llegase a entender aquello en lo que pensaba, creía y profesaba. No era cuestión de dieta. Siempre supe que, más allá de sus menús herbívoros, se escondía algo. Que detrás de su ascética podía encontrar mística. Que su libertad caótica cacheteaba toda mi filosofía acomodaticia.
52. La historia nos juzgará. Y se cobrará una revancha. Hemos acusado a nuestros ancestros, declarándolos culpables. De barbarie, idolatría y pactismo. No contentos, también hemos sentado en el banquillo a todos sus dioses. Los historiadores del futuro, con neuronas de coltán y wolframio, hablarán de una humanidad autófaga, que mataba con bombas y abulia a los de su especie. Online, en vivo y en directo.
53. Seremos la civilización que desmontó y desmitificó todas las presuntas supercherías de las religiones monoteístas. Para suplantar esos dioses con tótems a su medida. Que deseó descolonizar su imaginario a fuerza de socavar y destruir su patrimonio milenario. Que recalentaba panes añejos para repartirlos en los circos nuevos. Que se unía, máxime, para enfrentar al enemigo equivocado. Seremos la no-civilización.
70. Hay un reino oculto en mi interior. Debo chapotear en mi barro para soportar mi propia estupidez con algo de dignidad. Y descubrir que soy único, original e irrepetible. Algo incompatible con la espiritualidad barroca que recelaba de lo heterogéneo. Los protestantes eran llamados novatores, innovadores. Pero los tiempos han cambiado: antes estos iban a las mazmorras; hoy viven en Cupertino, California.
71. Ella elevó el post-it a la categoría de arte. Si no fuera exagerado, diría que ella es lo que Warhol fue en otro tiempo. Pero lo soy. Así que solo diré que tenía una buena vena artística. Pero hoy todos pueden ser artistas. Hasta los robots. Ya pintan. Ya componen. Ya diseñan. Mañana escribirán poesía. Un complejo sistema de redes fabricará versos. Entonces, cuando la poesía sea escrita por algoritmos, será el final.
78. Vendrá. Es una certeza moral interior. Lo bueno es que el mesero ha sido reemplazado por otro más veterano. De mi edad, calculo. Paciente, conocedor de los motivos graves que llevan a un cliente de cafetería a plantarse en sus trece y hundir raíces en una mesa para dos. Supervivencia amenazada. Vida absurda en el umbral de los cuarenta. Él sabe ya que la vida es perfecta y absurda como un diccionario.
81. Llega. Me pongo de pie. Y el mundo conmigo. Se acerca. Le doy un beso en la mejilla. Extrañaba el olor a libertad. Nos sentamos. Trato de no perder el control de mis actos. Pero no puedo evitar mirar el reloj de reojo, como esperando que se disculpe por la tortura de la espera. Pretendo demasiado. Nunca me pidió perdón por ser demasiado ella misma. Me mira y quiero huir. Lo he dicho ya: ella lee miradas.
84. «¿Cómo estás?», la saludé tratando de contraatacar su mirada. A ella iba dirigida la pregunta, pero ni siquiera la llegó a rozar. Cerró los ojos, evadiéndose del mundo. Solo sus dedos hacían contacto con la tierra. ¿En quién pensaba cuando dejaba que su cuerpo se hiciera hoja de otoño? Se hizo un silencio tenso. Empecé a buscar con los ojos al camarero para que me salvara. Y, ley de Murphy, no aparecía.
85. «Fue un tiempo hermoso», me dijo al abrir los ojos. Naturalmente, la conjugación del verbo ser me pilló como un zurdazo de contra. Ni siquiera llegué a oír la cuenta hasta diez. Me levantaría. No aceptaría el rechazo. Debes luchar, cobarde, me decía a mí mismo. Dile que has cambiado. Y que ya no aceptarás otro «no» de la vida. Me sentí absurdo, desairado, inocuo ante ella. Con lágrimas que no terminaban de precipitarse.
90. La tristitia también es real. Dícese de la saudade de constatar que tienes delante de ti a la mujer de tu vida, sabiendo que tú no eres el hombre de la suya. «Gracias por haber esperado», me dice, retomando el guion dígase-en-caso-de-rupturas: Que atesorará por siempre algunos momentos compartidos. Que la distancia le ha ayudado a aclarar sus sentimientos.
95. Llega la comida verde para ella. Yo preferí no ordenar. Pero si Dios usase bigotes, trabajase horas extra para pagar el celular de su hija y se le pudiese ordenar cualquier cosa, le pediría la cuenta para irnos de una vez. Y un pasaporte verde para ingresar a su país. Para viajar por tren a ese pedazo de patria perdido, de ayeres compartidos. ¿Quién no ha gritado alguna vez el nombre de una mujer perdida en sus ayeres?
96. Cuando uno sabe el final de un libro, lo lee sin ganas. Decidí no leer El Quijote cuando el profesor de Literatura nos contó el final. Hay cierta fascinación en el hecho de no saber cómo van a acabar las historias. Incluso la propia vida. Da miedo, pero se empieza a vivir con más ganas. Salgo, como Platón, de mi caverna vital. De las sombras a la realidad. Después de largos años, algo en mí vuelve a brillar.
98. Se ha ido. No he podido acompañarla a la puerta. Me hubiera gustado llevarla en mi auto alemán. O verla alejarse en su bici fixie. O, por lo menos, saber a dónde iba. No se cumplió el oráculo: no hemos engendrado a un filósofo en potencia. Ni tiene diagnosticada alguna enfermedad. Ni siquiera hay alguien más. ¿Cómo saber ahora si lo mejor era dejarla ir o impedir que se subiera a la bicicleta?