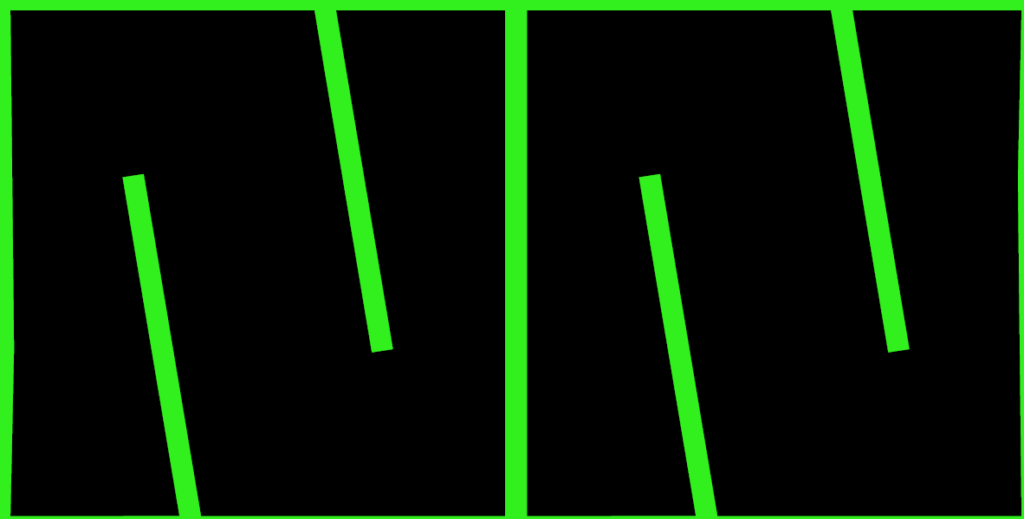Aún estaba tibio cuando dos de sus alumnos se acercaron a levantarle la cabeza; sus ojos yacían desorbitados, como queriendo habitar otro espacio, salirse del cuerpo para no dolerse y no dolerle a nadie. Sin embargo, las contorsiones impulsivas, fuera de control, de un cuerpo que no se resigna a morir eran devastadoras para quienes lo contemplaban. Siempre te dicen que no debes mover a un herido de gravedad, que puede ser peor, pero ¿qué podía ser peor que haber sido acribillado sin la más leve ventaja de defenderse? El conserje, que habría estudiado un ciclo de Enfermería, intentó acercarse para socorrerlo, pero, al ver la profundidad de sus heridas, no pudo con eso. Se persignó de todas las formas y le abrió la camisa para que, por lo menos, algo de aire ingresara a sus pulmones abatidos por las balas. Apenas habían transcurrido segundos. Las profesoras corrieron a llamar a la ambulancia; los alumnos, que en un inicio lo habían socorrido, ahora lo miraban absortos ante una realidad que, seguramente, siempre creyeron lejana.
El profe intentaba decir algo que no se lograba escuchar, su cuerpo temblaba densamente sobre el piso que, poco a poco, se iba llenando de sangre, como resignándose a la muerte. Era completamente inevitable: tres disparos entre el abdomen y el tórax fueron lo suficientemente letales. El profe, como todos lo llamaban, alzó el brazo derecho hacia la nada y expiró.
Felipe Castro era un maestro de Literatura y enseñaba en los últimos grados de secundaria. Tenía 44 años, complexión regular, ojos negros, cabello ondulado, pareja desconocida, pero, a pesar de eso, alguien se atrevió a decir que lo mataron por pendejo. Por levantarse a la mujer de un veneco. Un sicario de alto vuelo de El Agustino. La Policía era capaz de decir cualquier cosa, hacer la finta de que investigarían, pero a los meses seguramente inventarían un suicidio o, lo que es peor, el crudo olvido con que se trata a la muerte en el Perú.
¿Qué puede ser peor que la muerte?, sentenciaba Cira sobre la tumba de Felipe. Mi hijo nunca ha tenido problemas con nadie, era un hombre bueno y así me lo matan.
Cira había llegado de Huamanga hace más de treinta años. Nunca había podido terminar sus estudios y por eso Felipe se había hecho maestro; no solo le enseñaba a su madre en la nocturna, sino que era el símbolo de vocación en el distrito.
Los profesores ganan una miseria, pero cuando sienten pasión por lo que hacen, ninguno de sus alumnos es capaz de olvidarlo, y esa resulta siendo la gratificación más importante del maestro, mamacita, le decía Felipe a Cira mientras le entregaba un ramo de rosas que había comprado en el cementerio.
Ese fue el último cumpleaños que pasaría con su madre. Hablaban de tantas cosas que ella jamás hubiera imaginado que su único hijo terminaría así y nunca más podrían hablarse, salvo en los sueños, donde Cira creía que habitaban los muertos.
Una vez Federico, padre de Felipe, le dio a Cira el encargo de irse a Lima, apenas con el niño de dos años en brazos. Esa noche habría un incendio en el pueblo y él lo sabía. Al principio, Cira tenía sus dudas. Federico solo le dijo que tenía que protegerlos y que él les daría el encuentro, pero eso nunca pasó. Su marido había muerto en batalla, pero ella sentía que Federico no se había ido; incluso mientras lavaba la ropa, se sentía acompañada. Varias veces, sus vecinas la encontraban hablando sola, pero solo ella sabía qué era lo que quería creer o qué era lo que quería vivir.
Tener al niño y al mismo tiempo la tristeza que le embargaba como un relámpago repentino en las madrugadas era durísimo. Tomaron sus pocas pertenencias y cruzaron la carretera en un camión de contrabando. Al día siguiente, habían minado su casa, como casi todo el pueblo. Desde ese día, Cira tenía un pequeño altar en la casa con la foto de su marido y de todos sus muertos. Incluso había hecho un espacio para que colocaran la de ella el día de su muerte, porque cuando has presenciado tantas desgracias, por más de que no lo quieras, la muerte es una sombra que te persigue donde te vayas.
Cuando levantaron el cadáver, ya casi no había alumnos en el colegio. Todos habían salido casi despavoridos ante los disparos que anunciaban la muerte. Pasaron tres horas para que llegara la Fiscalía e hiciera el reconocimiento de la escena del crimen. Recoger los casquillos, preguntar a los pocos testigos. Una acción rutinaria que sabíamos que no iba a progresar. Muchas ciudades del Perú ni cuentan con laboratorio de criminalística.
El patio quedó ensangrentado y, para iniciar el lavado, el personal de limpieza tuvo que aguardar hasta que el último oficial hubiera salido del colegio. Tal vez pensando que pudo haber sido uno de ellos, que las balas que desperdigaron esa tarde pudieron haberle caído a cualquiera.
Felipe amaba que sus alumnos experimentaran fuera del aula, que contemplaran la naturaleza, los sitios poco convencionales de la historia. Felipe amaba la poesía y en secreto escribía cosas que, seguramente, jamás verían la luz. En una oportunidad, habían ido a Santa Beatriz tras los pasos de Blanca Varela; recitaron poemas y se tomaron muchas fotos.
Profe, ¿y usted la conoció a la señora Blanca?
Cuánto hubiera querido, pero nunca se dio.
Pero debe saber sus versos de memoria, segurito.
Recuerdo muchos, ¿han oído del poema «Streep Tease»?
Asuuu, profe, suéltese ese poema, decían los chicos mientras imaginaban a una mujer desnudándose, literal como el título del poema que Felipe estaba a punto de recitar…
Quítate el sombrero si lo tienes quítate el pelo que te abandona quítate la piel las tripas los ojos y ponte un alma si la encuentras.
Durante cuatro segundos, los chicos se quedaron absortos ante la enormidad del poema. Probablemente habían oído hasta ese entonces los versos de Rubén Darío, Pablo Neruda, Gabriela Mistral o Gustavo Adolfo Bécquer, pero jamás una poesía tan honda y profunda, sin atajos ni anestesias, una que caló tan fuerte en sus mentes que los había dejado en silencio. Ese silencio anhelado que los poetas deseamos para crear, porque donde pasan las palabras nada queda de la misma forma. Algo cambia.
La motivación viene del aire, del suelo, del fuego de cada rama o del silencio de las calles vacías…, le había dicho Felipe a la directora del colegio en más de una ocasión.
Doña Agripina lo observaba celosamente, como alguien que mira un objeto extraño por primera vez. Luego le llamaba la atención severamente cuando Felipe se rebelaba frente al currículo educativo y sacaba a los chicos sin su permiso.
Pero Felipe era un rebelde del sistema, un profe creativo e inquieto con su clase. Como la vez en que les organizó un concurso sobre los Siete ensayos, de Mariátegui, y sortearon un pasaje a Ica. Nadie hasta ese momento había leído al tayta, tampoco lo leyeron todos. Algunos hicieron la finta leyendo las reseñas o pequeños fragmentos para sorprender al profe y ganarse el viaje, pero Felipe supo notar, sin hacerles roche, quiénes sí se habían tomado en serio el tema, y se quedó con cuatro alumnos al final de la clase. Esa tarde debatieron hasta las diez de la noche muchos de los argumentos de la obra y sus ideales, esos que parecían recortados ante un sistema que consume hasta la belleza de pensar.
Lo reconfortante era que los chicos leyeran, comprendieran y que, a pesar de eso, se quedaran con preguntas, inquietos de la vida y hambrientos de un conocimiento que solo se aplacaría con la sabiduría del tiempo. Aunque ahora, con la muerte del profe, nadie llegaba a comprender la insania con que se mueve el mundo. Fuera de los libros, todo parecía maldad.
En las redes sociales, se especulaban infamias que todo el público consumidor iba creyendo, sentenciando, cuestionando. El ministro del Interior dijo que peor estaban en Ecuador y México, y que por eso no nos asustáramos. La presidenta, tan antipopular que solo le importaba hacerse el punto de oro o arreglarse la cara, había provocado ya más de ciento cincuenta muertes en las protestas sociales, así que poco o nada le interesaría llegar al fondo de este asunto.
El sicariato estaba también inmerso en el Gobierno, como garrapata mimetizada con este hasta la muerte. Partía de una misma materia que se alimentaba una de la otra.
Espera, conchatumadre, todavía no arranques la webada, que salgan los chibolos.
¿A qué le tienes miedo? ¿Matar a un chico? Anda, huevón, primerizo.
Sí, huevón, llévatelo tú, pues, cojudo, si tanto hablas.
A mí no me están poniendo a prueba, huevón, ya me he llevado a varios. Esta es tu prueba.
Oe, a mí no me huevonees. Como si las huevas vas a ver.
Ahora, cojudo.
Arranca, huevón.
La noche anterior habían preparado todo. A Lito le tocaba la parte fácil: conseguir la ropa de notificador del Poder Judicial: tipo casual, con polera blanca y un chalequito azul para confundir. Mandarlo bordar en Gamarra por 20 lucas con las letras grandes y blancas: NOTIFICADOR JUDICIAL.
Era la primera vez de Lito. Su padre estaba en el penal de Challapalca desde que era chico y lo que siempre le había prohibido doña Guillermina era lo que ahora Lito, más que nada en el mundo, quería ser.
Lito, prométeme que no vas a acabar como el maldito de tu padre.
No me molestes, ma, yo soy mejor que ese huevón.
Te lo prohíbo.
Pero es lógico que, cuando te prohíben algo, te jala el instinto de hacerlo con total desvergüenza y a mansalva. Lito siempre quiso probarle a su padre, aunque no lo conociera, que era mejor que él. Que no terminaría en la cárcel porque sería más listo, menos sentimental, más duro y más ruin que todos.
Un sicario no mata solo porque le paguen; lo hace porque lo disfruta, porque, de cierta manera, es como la caza. No siempre terminas comiéndote a tu presa, pero disfrutas de su caída, de su enfriamiento, del llanto de los suyos, de tu osadía y, sobre todo, del poder de jugar con el destino de los otros.
No te lo piensas mucho. Solo lo haces en una y ya. Lito tenía toda esa adrenalina encima, pero el solo hecho de pensar que algo podría fallar y él terminar como su padre lo mortificaba. La imagen vívida de sus cinco años con la pistola en frente de sus ojos y Ramiro sonriendo era de los recuerdos más escalofriantes que guardaba en su memoria.
A esa edad, probablemente no reconoces el contexto, pero intuyes que esas personas que se dicen tus padres están ahí para protegerte. ¿Y qué pasa si no? ¿Si esa conducta protectora se convierte en un ataque, en una amenaza, en un sobresalto que te hace preguntarte si estaría bien retroceder o enfrentar? A los cinco años es imposible determinarlo, resolverlo, cuestionarlo. Solo miras lo que pasa y te asustas.
Entonces, un sicario puede llegar a experimentar inseguridad. Puede titubear por los demonios internos que lo persiguen, por la voz de su madre clavada en su cabeza como una estaca de la conciencia fija, por la cara de su padre burlándose de sus intentos por ser mejor que él. Pero no dejar la escena inconclusa. Eso jamás.
Ramiro fue un sicario de polendas: treinta y siete fríos en tres años, casi uno por mes. Dos departamentos en Surco, dos camionetas, un Audi. Viajes innumerables. Guillermina nunca le dijo a Lito por qué terminó en la cárcel; lo tuvo que descifrar él solo. Y cuando lo hizo, no le quedó la menor duda de lo que debía ser: el mejor de los sicarios de San Juan de Miraflores.
A los diez años, ya sabía sostener un arma. El arma de Ramiro estaba enfundada en una caja guardada en el cuarto de Guillermina. Lito sabía dónde. Y, cada vez que su madre se iba al mercado a vender sus emolientes, él la sacaba de la caja, de su funda y, frente al espejo, empuñaba sus mejores ángulos, imaginando que enfrente tenía a un niño cargado de miedo a quien matar.