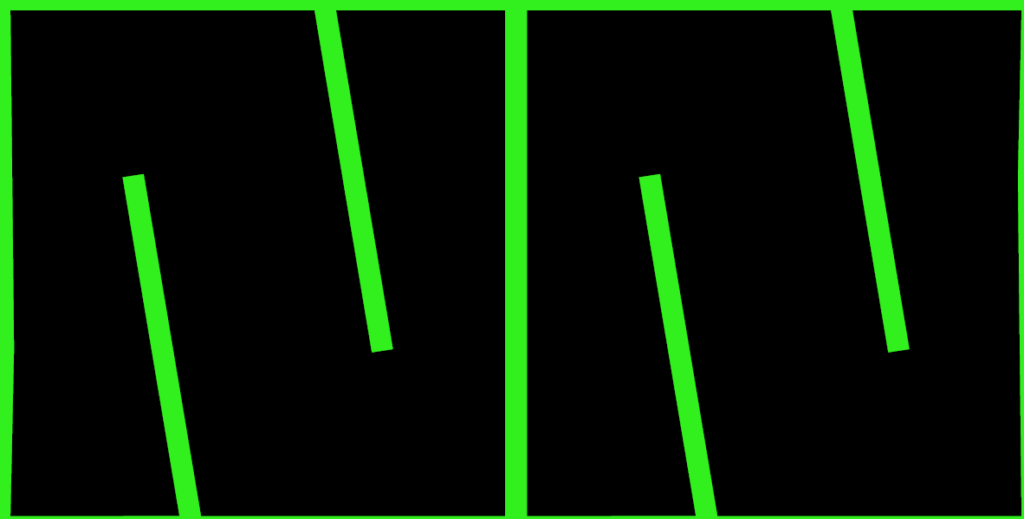Su hermana se encorva sobre la mesa para soplar las velas y Antonia pierde de vista al conejo. El resto aplaude, vitorea. Antonia se sorbe los mocos, girando la cabeza como un búho. Cuando su hermana se endereza, el conejo ya no está.
Perpleja, se baja de la silla. La sala de su casa es un bosque tupido. Le cuesta abrirse camino entre las piernas de los familiares y los amigos que han echado raíces alrededor de la mesa, alrededor de su hermana. Por el rabillo del ojo, ve la punta de una oreja blanca. Se escabulle sin que la vean, rápida, hasta que llega donde el parqué se convierte en césped. Ahí duda. El conejo está de espaldas, mirando más allá del jardín, hacia la yema hervida del sol. Sus orejas son dos inmensos plumeros que rasgan el azul del cielo, su espalda, un nevado. Antonia se mece sobre los talones, se tuerce el dedo índice izquierdo con la mano derecha. Se acerca, como ha querido hacer desde que el conejo llegó
a su casa, cuando tocó la puerta y felicitó a su hermana. Cuando la abrazó y a Antonia no le dijo nada, no la miró. Sus labios se separan. Quiere decir algo, quiere llamar su atención. El conejo estira los brazos peludos hacia el cielo y, con un suspiro ronco, se quita la cabeza. Lo hace en un solo movimiento, sin gritar. Antonia tampoco grita. Mira al conejo que ya no es conejo doblar el cuello, relajar los hombros, girarse, sorprendido, a devolverle la mirada. Y ella, llena de un mudo horror, descubre en ese instante que sus piernas también han echado raíces, que ahora ella es árbol y el conejo, que ya no es conejo, le está prestando atención.