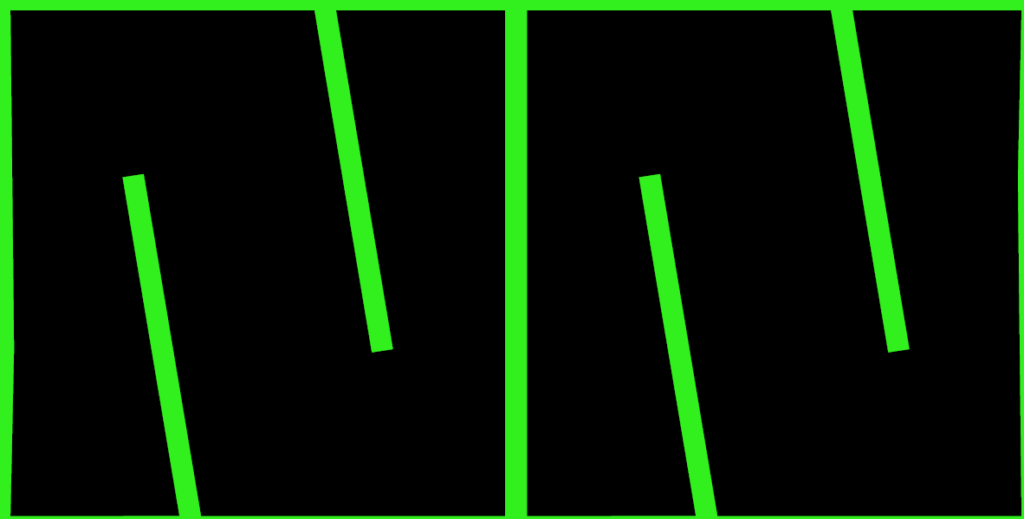En una entrevista a Mario Vargas Llosa, le preguntan qué parte de su vida había sido más productiva como material literario. Él responde: “La parte de mi vida en que fui más infeliz. Para mí, ninguna parte de mi vida en que fui feliz ha sido productiva literariamente. Las mejores cosas que me han pasado no han dejado rastro en lo que he escrito. […] Realmente, si yo hubiera sido feliz o más feliz de chico o adolescente, no habría sido un escritor”. ¿Es requisito para ser escritor, o para ser un buen escritor, ser o haber sido infeliz?
No sé si sea un requisito, pero sin duda ayuda mucho. Estoy completamente de acuerdo con lo que dice Vargas Llosa: creo que, cuando alguien es feliz, no se dedica a escribir, sino simplemente a ser feliz, a vivir, a aprovechar ese momento. En una entrevista, me preguntaron si no era contradictoria esa idea de que para escribir uno debe ser infeliz. Y respondí que no, que es justamente al revés. Siempre pienso, por ejemplo, en cuando tenías 15 o 16 años y te gustaba una chica del colegio. Si le decías para salir y ella aceptaba, salías con ella, eras feliz y punto. Pero si te decía que no, te ibas a casa, llorando quizá, y escribías en tu diario: “Querido diario, me ha dicho que no”. Es decir, cuando uno es feliz, no se detiene a pensar demasiado: simplemente vive. En cambio, cuando algo duele o incomoda, uno se detiene, reflexiona, escribe.
Creo que el escritor es alguien que se replantea el mundo y la vida porque no está del todo cómodo en la realidad. Por eso crea un mundo paralelo. No sé si eso significa que necesariamente sea infeliz, pero sí que es alguien inconforme, insatisfecho. Y estoy convencido de que la literatura nace de esa inconformidad, de esa insatisfacción y, probablemente, también de una cierta infelicidad.
¿Y lo que generó la infelicidad debe estar ya en el pasado? Antonio Cisneros escribió: “La experiencia del dolor extremo es motivo de literatura en la medida en que haya una cierta tranquilidad para poder dar testimonio de ese dolor extremo. El momento del dolor extremo no es en sí mismo creador. Y es que en los momentos de extremo dolor o infelicidad no se puede escribir”.
Bueno, no lo sé con certeza. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, cuando murió mi padre —hecho que dio origen tanto al libro Tinta invisible como al podcast—, no empecé a escribir de inmediato. Necesité un tiempo para que reposaran esas ideas. Tampoco fue una decisión consciente; no es que dijera: “Voy a esperar tres meses y luego escribiré”. Simplemente escribí cuando el cuerpo me lo pidió.
Pienso mucho en lo que dice Thoreau: que uno tiene que vivir para poder escribir. Si no has vivido ciertas experiencias —el amor, el desamor, la pérdida—, no puedes realmente escribir sobre ellas. Lo que haces, en ese caso, es imitar lo que has leído. Para que una obra tenga verdad, hay que haber sentido eso en el propio cuerpo. Y Thoreau añade algo que me parece aún más interesante: que uno vive para escribir y luego escribe para entender lo vivido. Ese segundo momento, el de la escritura, sí requiere cierta distancia. Porque cuando estás inmerso en la experiencia, no tienes perspectiva. No se trata tanto de objetividad, sino de conciencia. En ese primer momento, escribir puede ser terapéutico, claro, pero quizás sea mejor dejar pasar un tiempo y volver luego a lo escrito, cuando la experiencia se haya asentado.
¿Cómo nace el proyecto de podcast Grandes infelices?
La verdad es que nació de casualidad. A lo largo de mi vida profesional, he descubierto que las cosas más importantes me han llegado así, por azar. Cuando las busco con insistencia, no aparecen. Y cuando intento huir de ellas, ahí están, esperándome. Esta idea de que uno es el capitán de su propia vida… no lo tengo tan claro: yo más bien me he sentido como un barco a la deriva, dejándome llevar.
El podcast nació como un puente entre mis novelas. Cuando terminé Agnes, mi segunda novela, sabía que iba a tardar al menos tres años en publicar la siguiente. No tenía nada escrito, y soy un escritor que necesita reposo entre un proyecto y otro. A algunos, tres años les parece poco; a mí me parece perfecto. Recuerdo a Irene Solá, una escritora española maravillosa que vino como invitada a una residencia que dirigía. Ella decía: “Este libro lo escribí muy rápido, solo me llevó cinco años”. Me pareció una definición preciosa de lo que es hacer literatura fuera de las presiones del mercado.
Entonces, en ese momento entre novelas, una lectora me dijo: “No puedes desaparecer tres años; necesitamos más cosas tuyas; si no, nos vamos a olvidar de ti”. Me pareció buena idea hacer algo periódico, algo que no me tomara tanto tiempo como una novela… aunque, al final, me ha llevado tanto que podría haber escrito tres. Pero el podcast me permitía mantenerme en contacto con los lectores, mostrar que seguía activo.
Que el tema fueran los grandes infelices tuvo mucho que ver con la enfermedad y muerte de mi padre, y con las semanas que pasamos despidiéndonos en el hospital. En lugar de hablar del sentido de la vida o de nuestras historias familiares, hablábamos de literatura, de biografías de escritores y directores de cine. A él le fascinaban las vidas de los creadores. Cuando murió, sentí que el podcast era una forma de seguir contándole historias, aun después de su partida.
Así nació el proyecto, como un puente. Pero, con el tiempo, el puente se convirtió en ciudad y todo empezó a girar en torno a él. Tinta invisible, aunque es un libro autónomo, también orbita alrededor del podcast, que ha crecido más allá del propio formato: es un proyecto de divulgación literaria, de fomento de la lectura, y sigue ampliándose y diversificándose.
La vida me ha llevado por ese camino, y la verdad es que es un lugar bonito. Así que me dejo llevar. Otras veces, la vida me ha llevado a sitios más oscuros, es cierto, pero esta vez está siendo distinto.
¿Cuál es el grado de infelicidad que debe tener un escritor para tener su propio capítulo en el podcast? ¿Cómo lo mides o qué indicadores usas?
Digamos que tiene que ser una infelicidad que genere una historia. Si una persona simplemente está encerrada en su habitación repitiéndose “qué infeliz soy” hasta el día en que muere, no creo que eso me sirva. Tal vez esa persona sea más infeliz que otra que tuvo un episodio concreto, pero si no hay un relato, no hay materia para contar.
Hasta ahora he hecho dos especiales, pero centrémonos en los episodios monográficos del podcast dedicados a escritores. Se podría construir un “termómetro de infelicidad”, por decirlo de alguna manera. Incluso tengo amigos que me comentan: “Este autor no era tan infeliz”. Y sí, puede ser. De todos ellos, diría que la menos infeliz es Harper Lee. Creo que su mayor carga fue la autopresión que sintió tras el éxito de Matar a un ruiseñor. No fue capaz de escribir nada más y esa parálisis creativa es lo que me interesaba de ella. Pero no me parece una infelicidad comparable con la de Virginia Woolf, Sylvia Plath o David Foster Wallace, que vivían con enfermedades mentales diagnosticadas, con medicación que, si interrumpían, enfrentaban impulsos suicidas.
¿Cómo comparar eso con alguien que sufre, básicamente, por haber escrito el libro más vendido de Estados Unidos? “Soy muy desgraciada porque he tenido demasiado éxito…”. Bueno, no es lo mismo. También ha habido quien me ha dicho: “Pero Georges Perec no fue tan infeliz”. Y yo respondo: “Bueno, Perec intentó suicidarse. Algo infeliz fue”. Aunque, claro, no tanto como otros.
Creo que en la primera temporada —salvo quizás John Kennedy Toole o Patricia Highsmith— no incluí a los más infelices. Luego fui profundizando en casos más extremos. Parte de eso se debió a la reacción del público: la gente empezó a escribirme para decirme “¿Cómo no has incluido a este autor, que sufrió tantísimo?”. Es como si encontraran placer en lo que padecieron. Hay una especie de fascinación con el sufrimiento del otro.
Al final, en Grandes Infelices hay una puerta abierta para la infelicidad. Cualquiera puede entrar y decir: “Soy infeliz”, y no hace falta que me lo demuestre demasiado. Yo le creo.
¿Es posible clasificar los tipos o categorías de infelicidad que se reflejan en la obra de los escritores? Por ejemplo, en el caso de César Vallejo, su poesía parece estar marcada por una infelicidad existencial y metafísica, mientras que en Roberto Bolaño observamos una infelicidad ligada a la precariedad, la enfermedad y la marginalidad.
Viene a ser, como comentas, una doble dimensión de la infelicidad: una que es esencial al escritor —es decir, que forma parte de su propia esencia y que está presente siempre, incluso en medio del mayor de los éxitos— y otra que responde a circunstancias externas: históricas, sociales, políticas. Es un poco lo que señalas al hablar de Bolaño o, por ejemplo, lo que podríamos preguntarnos sobre Stefan Zweig: ¿cómo habría sido su vida si no hubiese existido el nazismo, la Segunda Guerra Mundial?
Pienso que muchas veces ambas dimensiones están vinculadas. Hay personas que, por su naturaleza, son menos flexibles, menos capaces de resistir cuando las circunstancias adversas las golpean. Y puede que, si esas condiciones históricas hubiesen sido distintas, no habrían sido tan infelices. Aun así, a mí me interesan sobre todo los esencialmente infelices: aquellos que, aunque tengan el mayor de los éxitos, aunque sean los escritores más admirados de su tiempo, sufren profundamente.
Me interesan porque veo un espejo ahí. No quiero decir que yo sea el escritor más admirado de mi generación ni mucho menos, pero sí he notado algo en mi experiencia: a medida que alcanzo las metas que me propongo, mi infelicidad no disminuye; a veces incluso aumenta. Y me asusta pensar que, si llegara a conseguir todo lo que quiero, seguiría siendo igual o más infeliz. Pensar: “Lo he logrado todo y sigo sintiéndome mal” es una idea que me tortura. Me lleva a pensar en que, quizás, la infelicidad está en mi esencia.
Por eso me interesa tanto ese tipo de infelicidad esencial. Aunque también me conmueven profundamente las historias de quienes han sufrido por causas externas: por la guerra, por haber pasado por Auschwitz, por el exilio. Como ser humano, me interpela más la infelicidad de quien lo tiene todo para ser feliz… y aun así no lo es.
Es decir, personas que son infelices más allá de lo que las rodea, porque hay algo en su interior que no encaja, que no funciona del todo bien. Tal vez sea una cuestión química, cerebral, o quizás es que los seres humanos somos infelices por naturaleza y no queremos reconocerlo. Fingimos ser felices. De hecho, en una de mis novelas —no recuerdo si en Agnes o en la primera— escribí que los seres humanos se dividen en dos categorías: los que fingen ser felices y los que no se molestan en fingir. Es una frase que, creo, también se aplica muy bien a las redes sociales. Allí uno se encuentra con esos dos tipos de personas: los que hacen un esfuerzo constante por parecer felices… y los que ya ni siquiera intentan fingir.
¿Has descartado a alguien porque durante la investigación descubriste que no era tan infeliz?
No exactamente porque no haya sido tan infeliz como creía, sino porque su infelicidad no me resultaba tan divertida o tan narrativamente interesante. Sí, había generado escenas o momentos clave, eso es cierto. Pero, en general, siempre que investigo a alguien acabo encontrando que era más infeliz de lo que pensaba.
A menudo me dicen: “¿Por qué no haces una temporada de Grandes felices?”. Y yo siempre respondo: “No me da ni para cinco”. La gente tiende a pensar en los escritores del boom — García Márquez, Vargas Llosa— como ejemplos de felicidad literaria. Pero yo creo que ahí estamos confundiendo éxito con felicidad. Si uno rasca un poco, empieza a ver cosas.
Por ejemplo, siempre digo que no creo que Vargas Llosa haya sido esencialmente feliz. Su relación con su padre, su infancia… hay traumas ahí que no pueden no haberle afectado toda la vida. En el nivel emocional, psicológico, seguro que hay un impacto. Y con García Márquez probablemente también, aunque no he investigado tanto. No lo he hecho, en parte, porque son figuras muy estudiadas, muy vistas, muy presentes. Me interesa más buscar otras voces: escritores menos conocidos, más al margen, o que ya no están tan presentes en las mesas de novedades. Aunque, bueno, si Vargas Llosa está en una mesa de novedades hoy es porque ha muerto, no porque haya escrito algo nuevo. Pero en las librerías, claro, siguen ahí.
Igual pienso que, si uno se lo propone, incluso en ellos puede encontrar capas de infelicidad muy potentes. Estoy convencido.
Varios escritores coinciden en que una de las peores cosas que les puede pasar en un evento social es que alguien se les acerque y les diga: “Te voy a contar una historia que deberías escribir”. Como si bastara con una anécdota para hacer literatura. ¿Te pasa lo mismo cuando alguien te dice que determinado escritor debería estar en tu próxima temporada? ¿Cómo te tomas este tipo de sugerencias?
Depende mucho de cómo se acerquen y de quién venga la sugerencia. A veces, a través de redes sociales, me llegan mensajes muy bruscos, casi como órdenes: “Tienes que hacer este”. Y eso me genera rechazo. Quiero decir: si alguien me dice lo que tengo que hacer con un proyecto que no financia ni acompaña, y encima espera que trabaje gratis para cumplir su deseo, pues no me motiva. No me dan ganas de hacerlo.
Pero hay otras situaciones muy distintas. Por ejemplo, cuando vine al Perú —o antes, en Colombia—, me crucé con gente que ama la literatura, que se interesa por las biografías de los escritores, por sus vidas. Y ahí sí: cuando empiezan a contarme cosas, cuando surge una conversación con entusiasmo, con conocimiento, eso me encanta. Recuerdo que volví de Colombia con ganas de hacer un episodio sobre un escritor colombiano. Luego se me pasó. Ahora tengo ganas de hacer uno sobre un escritor peruano. No es falta de constancia —es que cada episodio lleva mucho trabajo y tengo que elegir bien—, pero sí me quedo con ideas.
No me gusta que me digan simplemente: “Tienes que hacer este, es muy bueno”. Pero si alguien me cuenta una escena, ahí sí. Por ejemplo: “Tienes que hacer uno sobre Ribeyro… fíjate que recogía colillas del suelo en París”. Entonces sí. Me han ganado. Esa escena ya me dice algo, ya me invita a imaginar, ya me pone en camino.
Es lo mismo que comentaba ayer en el taller: lo concreto es lo que atrapa. Una escena es la puerta de entrada. Me da igual que el escritor sea conocido o no, que esté de moda o no. Lo que busco, siempre, es esa imagen, ese gesto, ese fragmento de vida que encierra una historia. Porque, a partir de ahí, ya quiero contarla.
Cuéntanos las similitudes entre la producción de un episodio de Grandes infelices y el ejercicio de plantear y escribir una novela.
Similitudes entre la producción de un episodio de Grandes infelices y el proceso de escribir una novela… hay muchísimas, casi todas, diría. De hecho, me resulta más fácil pensar en las diferencias.
La primera gran diferencia es la longitud. Para escribir una novela, necesito dos o tres años. En cambio, producir un episodio del podcast me lleva, en promedio, un mes. Esa diferencia de escala lo cambia todo.
La segunda tiene que ver con el origen del material. En una novela, parto de mis recuerdos, de mi imaginación. Y eso es más complejo, en cierto sentido. A veces incluso me pregunto cómo somos capaces —los escritores— de sacar adelante una novela. Porque parte de algo intangible: una idea que empieza a formarse en la cabeza, unos personajes que surgen de la nada, notas sueltas que —poco a poco— comienzan a encajar… o no, y entonces abandonas el proyecto. Pero cuando encajan, cuando se alinean, es casi mágico.
En Grandes infelices, en cambio, parto de algo concreto: la vida de un escritor o escritora, su biografía, su obra, sus cartas, entrevistas, documentos. Tengo ese soporte físico, esa documentación que guía el proceso. Y eso, por un lado, facilita mucho las cosas: no tengo que inventarlo todo desde cero. Pero, por otro lado, también impone límites. No puedo inventar lo que me dé la gana. Trabajo con hechos y eso impone una responsabilidad narrativa: cómo contar lo que ya ocurrió sin traicionarlo, pero a la vez encontrando una estructura literaria, un ritmo, un sentido.
Si lo pienso bien, más que cada episodio sea una pequeña novela, me gusta imaginar que todo el podcast es una novela. Cada episodio sería como un capítulo de ese libro más amplio, con sus tonos, temas y variaciones. Pero la gran diferencia está en el tipo de material con el que se trabaja: en la novela, lo abstracto y lo imaginado; en el podcast, lo concreto y lo limitado por la realidad.
Esa es, creo, la clave: en una novela puedo ir a donde quiera. En Grandes Infelices tengo que encontrar la libertad dentro de los márgenes de lo real.
Volvamos a las similitudes.
El resto, todo lo demás, es exactamente igual. Mi manera de construir un episodio y de trabajar el material es la misma que uso cuando escribo una novela.
Claro que hay algunas diferencias inevitables. Por ejemplo, en el podcast tengo que pensar en el uso del sonido, que es una herramienta narrativa clave y que no existe en la novela. También tengo que tener en cuenta que la atención del oyente no es la misma que la del lector. El podcast exige más ritmo, más recordatorios sutiles, más ganchos. Pero, aparte de eso, todo lo demás lo trabajo igual que una novela.
En lugar de un protagonista inventado y de personajes secundarios también inventados, parto de un personaje real, central, y de las personas más importantes de su vida, que trato como si fueran personajes literarios. Les asigno roles, conflictos, motivaciones. Pienso cuáles son las ideas centrales que me interesan en ellos, qué representa cada uno dentro del relato.
Trabajo también la trama. Pienso en las escenas, en los momentos climáticos, en la estructura general del episodio, incluso en el punto de vista desde el cual se narra todo. Exactamente igual que en una novela.
Por eso empecé hablando de las diferencias; porque, en realidad, el resto es lo mismo. Y para mí —no digo que para todo el mundo, pero sí para mí— un guion de Grandes Infelices es un texto literario. No es periodístico, no es solo divulgativo: es literatura. Y así lo concibo y así lo escribo.
Habiendo explorado cómo los momentos de infelicidad alimentan la creación, ¿qué consejo concreto o pauta recomendarías a los nuevos narradores para transformar sus propias vivencias difíciles en material narrativo auténtico y significativo?
Es difícil. En primer lugar, porque implica regodearse en el dolor. No olvidarlo. Creo que ahí está, quizá, una de las diferencias entre un escritor y alguien que no lo es: lo humano, lo instintivo, es intentar superar el dolor olvidándolo; en cambio, el escritor trata de superarlo volviendo a él una y otra vez. Repensándolo. Analizando cómo lo vivió, cómo actuó, qué sentió, qué hizo bien, qué podría haber hecho mejor.
Ese regodeo —como un cerdo revolcándose en el barro, por decirlo de una forma un poco cruda— es parte del trabajo del escritor. Volver al dolor, pero hacerlo con cierto reposo. Sin olvidar lo sentido, pero tratando de observarlo desde fuera también. Porque no se trata solo de decir: “Estoy fatal, voy a contarlo todo”. Hay que preguntarse qué parte de ese dolor puede tener sentido para los demás, qué parte puede ser compartida, universal. No todos los dolores lo son.
A mí me pasó con Tinta Invisible. No lo escribí con la intención de que fuese un libro universal, pero luego me di cuenta de que sí abordaba algo muy común: la enfermedad de un padre, la despedida de un padre, la muerte de un padre. Son experiencias que atraviesan la vida de casi todos. Con suerte, la mayoría de nosotros viviremos eso: despedirnos de nuestros padres. Y si no lo vivimos, es porque ocurrió algo que no debería: una ruptura profunda, una ausencia, o que nosotros mismos muramos antes, lo que es antinatural y doloroso para todos, para padres, hijos, familias.
Entonces, cuando alguien lee las partes del libro dedicadas a mi padre, no está leyendo a Javier Peña con su padre. Javier Peña no es nadie. Su padre tampoco lo es. Está leyendo su propia experiencia, su propio duelo, su propia pérdida. Y ahí está la tinta invisible: ese vínculo emocional que se crea a través de la literatura. Esa sensación de estar reflejándose uno mismo en lo que lee.
Lo mismo ocurre con las historias de desamor. Quizá haya una persona en la historia de la humanidad que nunca lo ha vivido, pero lo más probable es que todos hayamos pasado por algún momento de desamor, por alguna historia que nos dejó marcados. Y cuando leemos sobre eso, nos reconocemos.
Por eso creo que sí: hay que regodearse en el dolor. Pero también hay que preguntarse qué sentido tiene compartirlo. Qué lo hace interesante, valioso, para los demás. Porque si ese dolor puede tocar a otros, si puede ser espejo o consuelo, entonces vale la pena escribirlo.
¿Y qué errores o trampas narrativas crees que todo nuevo narrador debería evitar al trasladar esas vivencias difíciles al texto?
En primer lugar, y relacionado con lo que decía antes, creo que hay que asumir una idea fundamental: no todo lo que te pasa es interesante. Y eso tiene mucho que ver con la autoficción contemporánea. Hay autoficción muy buena, por supuesto —no la critico en sí misma—, pero a veces hay una cierta ilusión de que basta con volcar el contenido de un diario o relatar lo que te ocurrió un martes cualquiera para que eso tenga automáticamente valor literario. Y no. Que algo te haya pasado a ti no lo hace interesante por defecto. Ese egocentrismo es, en muchos casos, el gran problema.
A mí me hace gracia, por ejemplo, cuando un escritor que admiro publica sus diarios. Me interesa, claro. Pero si una persona anónima publica los suyos y cuenta, por ejemplo: “Ayer fui al cine con mi novia”… me pregunto: ¿por qué debería importarme? A menos que tenga un estilo absolutamente deslumbrante o una mirada muy singular, lo más probable es que no sea interesante. Lo son los diarios de Virginia Woolf, los de Pizarnik, los de autores o autoras que ya despiertan un interés en sí mismos por su obra, por su pensamiento, por su vida.
Entonces, lo primero sería eso: preguntarse si realmente lo que vas a contar tiene algún tipo de interés más allá de ti.
Y lo segundo: no creer que, aunque lo que hayas vivido sea interesante, eso basta para tener un libro. Incluso una experiencia potente —un secuestro, un exilio, una pérdida profunda— no es una novela en sí misma. Es material. Para que funcione literariamente, hay que trabajarlo. Seleccionar, estructurar, encontrar un tono, un ritmo, un punto de vista. No basta con decir “me pasó esto”. Lo que convierte esa experiencia en literatura es cómo la cuentas.
Un hecho puede ser poderoso, conmovedor, incluso extraordinario. Pero eso no lo convierte automáticamente en un buen texto. Convertirlo en literatura requiere tiempo, distancia y, sobre todo, oficio.
El ecosistema de la lectura y la escritura convive hoy con múltiples herramientas digitales que han ampliado —y en algunos casos tensionado— nuestra relación con los libros y la creación literaria. Los podcasts son una de ellas. Javier Peña comparte su mirada sobre algunas otras de estas formas contemporáneas de leer, escribir y compartir textos.