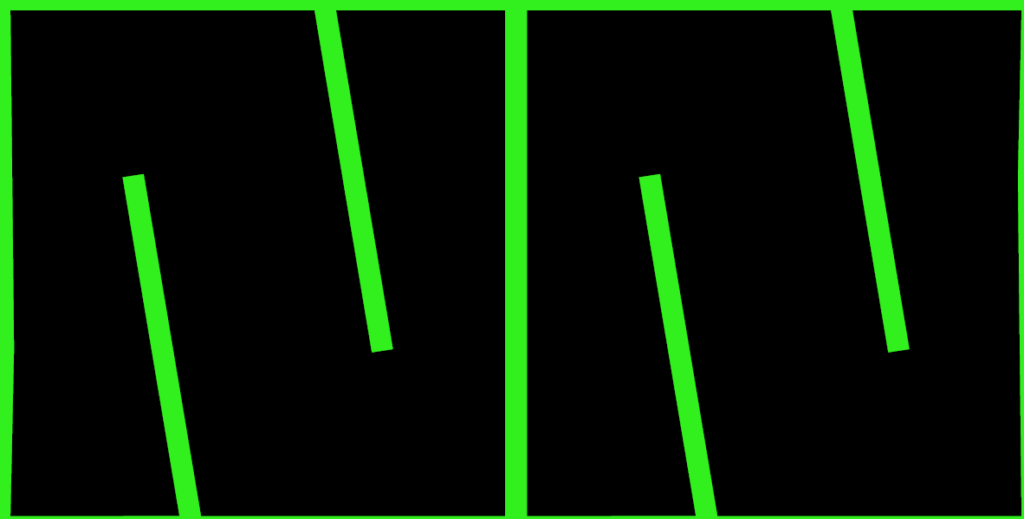Aunque llevaban ya tres años de casados, era tanto lo que se amaban que en ellos se veían cumplidos esos votos por una «eterna luna de miel» que a diario formulan los gacetilleros cursis al dar cuenta de los matrimonios recientes; votos que, sin duda, hicieron de veras sus amigos, si hemos de creer en la eficacia de los deseos vehementes, preconizada por los teosofistas. Jamás hubo entre ambos un sí ni un no: habían congeniado a tal punto que primero se encontraría disonancia en un acorde musical que en los pareceres de Leandro y Eufrasia. Aunque no eran ricos, a él no le faltaban puestos en el ramo administrativo, merced a vastas vinculaciones; pues su parentela, como género tornasol, fabricado con hebras de diversos colores, tenía representación con todos los Gobiernos del país, por lo cual la llamaban «la familia gatuna», que siempre «caía de pies», como el doméstico felino. Decían los malpensados que por astuto acuerdo se habían distribuido en todos los partidos esos hermanos y cuñados, a fin de que no se eclipsara nunca totalmente el brillo de sus apellidos, que ya empezaban a sonar combinados con individuos de la nueva generación, uno de los cuales era Leandro; pero los bien intencionados contestaban que, lejos de ser un maquiavelismo, era una muestra de independencia y criterio propio la discrepancia de opiniones que los dividía en el terreno político, sin invadir, por fortuna, el familiar. Los maliciosos redargüían que eso mismo probaba su suposición, toda vez que nada separa tan hondamente como la disconformidad de doctrinas, a menos de ser fingida. Nosotros, lector, debemos prescindir de averiguar quiénes tenían razón; porque irrumpir en las conciencias ajenas es un allanamiento y, en el caso presente, una ociosidad, desde que semejantes digresiones no vienen al caso, como no sea para alargar la narración. Queda sentado el hecho de que cuando un tío de Leandro salía decorosamente al destierro, otro ceñía la faja ministerial o empuñaba la campanilla en una de las Cámaras Legislativas; y eso explica la serie no interrumpida de subprefecturas que el sobrino venía desempeñando, hasta la de Pataz, provincia lejana y riquísima, a donde le llevó, principalmente, el interés de estudiar sobre el terreno las posibilidades de una empresa industrial para más tarde, y en donde se encuentra una gran laguna de temerosa leyenda, en la que desagua un río de arenas auríferas. De la leyenda se ríen las gentes civilizadas, pero se aprovechan siempre que pueden del oro, que los naturales benefician por el primitivo sistema de la puruña. El subprefecto, al abandonar la provincia intempestivamente, por repentina y alarmante dolencia, trajo consigo una bolita de oro de subidísimos quilates, destinada a dos aros matrimoniales para él y su bella esposa, que no los tenían por la sencilla razón de que apenas entonces comenzaba a generalizarse su uso: ellos se apresuraban a adoptarlo, para lucir un símbolo de su mutuo amor. Mas, «el hombre propone y Dios dispone». La enfermedad de Leandro, al hígado, se agravó, achacándola los médicos a su continuo peregrinaje a caballo de provincia en provincia; y sin que ni la ciencia de aquéllos ni los cuidados de Eufrasia pudieran evitarlo, el desenlace fue rápido y fatal. No es para descrito el dolor de la joven viuda, quien, en su culto por la memoria del malogrado compañero y recordando su proyecto de tan delicado sentimentalismo, mandó hacer del oro de Pataz un solo y grueso anillo, en cuya vuelta hizo grabar una inscripción que era todo un epitafio, para usarla como único adorno de su bonita mano mientras viviese, y aun en la tumba. Pero, yendo días y viniendo días, la pena fue calmándose, y el corazón de Eufrasia volvió a latir de amor: se quitó entonces la sortija y la escondió, sin valor bastante para desapropiársela del todo. Contrajo nuevas nupcias, de mayor conveniencia material que las primeras; pero su felicidad fue menos tranquila que la anterior; porque su segundo marido, queriéndola mucho, y por eso mismo, padecía del tormento de los celos retrospectivos, y habría deseado privarla de la memoria, para que jamás dedicase un pensamiento al pobre difunto. En su ansia de destruir todos los recuerdos del pasado, la despojó de cuantas prendas tenía de esa época, empezando, naturalmente, por el consabido anillo, cuya existencia descubrió al rebuscar, como un pesquisidor, entre las cosas de su mujer. No sólo espasmos de dolor: ira, despecho profundo, le causó el hallazgo. Y para desquitarse de tamaño sufrimiento; para desahogar su rencor y vengarse del muerto, a quien consideraba un afortunado rival, fue a una joyería, mandó fundir el anillo e hizo convertir, a su vista, ese precioso trocito de metal en regatón o contera de su bastón de ébano: así podría darse el gusto de ir golpeándole siempre contra el suelo con implacable saña, «haciéndole morder el polvo», literalmente, como a un enemigo vencido y humillado.